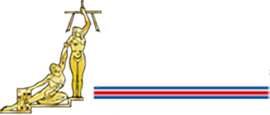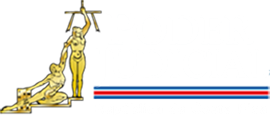Noticias
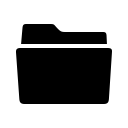
Noticias 2006 (15)
Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en procesos penales
Rosibel AlvarezArtículo del licenciado Victor Soto Córdoba. Violación de los derechos fundamentales de menores e incapaces dentro del procesos sucesorio
Rosibel Alvarez
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE MENORES E INCAPACES DENTRO
DEL PROCESO SUCESORIO
Autor: Víctor Soto Córdoba.
Master en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica.
INDICE
INTRODUCCIÓN:...................................................................................................................................................... 3
1).- TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES........................................................................................ 4
a).- Regulación supra legal………………………………………………………………………………..4
b).- El artículo 939 del Código Procesal Civil……………………………………………………………..5
2).- LÍMITE DE LA PRESTACIÓN ALIMENTARIA:.................................................................................... 6
a).- Parámetros……………………………………………………………………………………………..6
b).- Aplicación Literal del 939………………………………………………………………………..……7
c).- El Artículo 173 del Código de Familia………..……………………………………………………..7
d).- Dos normas que regulan exactamente el mismo aspecto…………………………………………….8
e).- La Convención de Derechos del Niño…………………………………………………………… ………….9
f).- Grado de Prioridad………………………………………………………………………………… .………..10
3).- RESPONSABILIDAD DE LA SUCESiN POR LA PRESTACIÒN ALIMENTARIA DEBIDA POR EL CAUSANTE 3
a).- ¿Quién puede ser obligado?………………………………………………………………………….12
b).- Regulación Nacional…...………………………………………………………………………… ..12
c).- Doctrina patria………..………………………………………………………………………… ….14
4).- APLICACIÓN ACTUAL DE LA NORMA PROCESAL Y VIOLACIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES:................................................................................................................................................. 3
a).- Aplicación inconstitucional… …………………………………………………………………………….…16
CONCLUSIÓN............................................................................................................................................................. 3
BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN:
En este pequeño trabajo se analiza como la aplicación actual del artículo 939 del Código Procesal Civil viola los derechos fundamentales de personas menores e incapaces, al colocarlas en un plano de igualdad con respecto a los otros herederos, y al crear un privilegio a favor de los acreedores personales del difunto, en perjuicio de los acreedores alimentarios, en caso de que estos últimos hayan demandado esta prestación. De acuerdo con esta norma procesal el acreedor alimentario solo recibe por esta prestación lo que le corresponde por herencia, por consiguiente se pagan en primer término los acreedores personales, y de quedar un remanente este se distribuye en forma igualitaria entre todos los herederos. Se propone aplicar otra normativa de rango equivalente que se encuentra en concordancia con la Carta política.
1).- TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
a).- Regulación supra legal:Lo relativo a este tema ha sido tradicionalmente analizado en nuestro país de una manera aislada, el análisis se ha circunscrito a la normativa civil que regula el tema. Se pretende presentar algunas vertientes de este problema, a luz del bloque de legalidad y respetando la jerarquía normativa. En otras palabras se pretende ampliar el análisis del problema relativo a la distribución de los bienes del causante, utilizando no solo la regulación civil del tema, sino también aplicando normativa de otras disciplinas y rangos.
El ordenamiento jurídico costarricense, (cuyo norte es la Carta Política), cuenta con una orientación hacia lo social, que brinda especial tutela de los menores y personas incapaces. Es con base en esta filosofía, que se han dictado leyes y suscrito Tratados Internacionales tendientes a garantizar que los derechos de estas personas tengan una adecuada tutela tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo. Así por ejemplo la prestación alimentaria tiene su fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política que determina como dignos de protección especial por parte del Estado el niño, el anciano, y el enfermo desvalido. En congruencia con el espíritu de este principio constitucional se ha elaborado toda una legislación integral, que ha definido la obligación alimentaria como una de carácter privilegiado sobre cualquier otro crédito. El artículo 171 del Código de Familia señala que la deuda alimentaria tendrá prioridad sobre cualquier otra, sin excepción.
Existen sin embargo, áreas específicas donde esta tutela parece haber quedado atenuada o más aun desaparece completamente, cuando se llega a la aplicación concreta de la normativa. Precisamente esto ocurre dentro del trámite de los sucesorios. El conocimiento de este tipo de procesos es encomendado a la jurisdicción civil, esta competencia jurisdiccional es un indicio claro de la visión privatista que hasta la fecha se tiene de la distribución de los bienes del causante.
b).- El artículo 939 del Código Procesal Civil: establece la posibilidad de que se entregue a personas dependientes del causante partidas de dinero, hasta por el monto que pudiera corresponderle a estos por concepto de herencia. Este es el límite máximo fijado en esta norma a la prestación alimentaria que corresponde a los menores o incapaces dependientes del causante. De forma tal que los acreedores alimentarios, solo reciben lo que les corresponde por concepto de herencia, por consiguiente es un simple adelanto de la herencia. Esta norma procesal civil entra en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta Magna, la Convención de Derechos del Niño, la ley 7538 del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y cinco y el artículo 595 del Código Civil.
2).- LÍMITE DE LA PRESTACIÓN ALIMENTARIA:
a).- Parámetros:No parece factible concebir, fijar un límite a la prestación alimentaria que en lugar de tomar en consideración las necesidades del o los menores, considere la porción hereditaria que les corresponderá en la sucesión.
El límite máximo de una pensión alimentaria, debe ser necesariamente fijado tomando en cuenta los parámetros establecidos por el artículo 173 del Código de Familia, esta norma toma en cuenta el interés superior del beneficiario, en lugar de aspectos puramente económicos que ciertamente orientaron la redacción del artículo 939 del Código Procesal Civil. El artículo 173 es congruente con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, mientras que la norma procesal civil la violenta de manera grosera, por lo que quedó tácitamente derogada en cuanto a la fijación de un límite máximo de la prestación alimentaria. Esta derogatoria contempla no solo el supuesto de menores, sino también cualquier otro beneficiario de conformidad con la Ley de Pensiones Alimentarias.
b).- Aplicación Literal del 939:La aplicación literal de esta norma procesal civil, (sin tomar en consideración la derogatoria tácita materializada por ley de pensiones alimentarias, y Convención de Derechos del Niño), lleva a que menores o incapaces queden sin sustento económico, al agotar su porción correspondiente del haber sucesorio. Mientras que, el remanente del patrimonio del difunto será distribuido entre otros herederos que no tienen la misma necesidad económica del dinero del causante. El artículo 939 del Código Procesal Civil, pone en el mismo plano a todos los herederos, (sin hacer distinción entre herederos mayores capaces, y menores de edad o incapaces), ya que todos ellos se distribuyen los bienes del causante en la misma proporción. Lo que violenta el artículo 33 de la Carta Política en virtud de que brinda un trato igualitario a quienes no lo son. Es evidente que los herederos alimentarios tienen una necesidad apremiante de utilizar los activos del sucesorio, para garantizarse su subsistencia, mientras que los otros herederos no tienen esta misma urgencia.
c).- Artículo 173 del Código de Familia, este numeral que brinda prioridad a los acreedores alimentarios sobre los demás acreedores y en especial sobre los otros herederos no alimentarios, está en perfecta concordancia con el artículo 595 del Código Civil que impone limitaciones al testador, indicando que solo podrá disponer de su patrimonio por la vía testamentaria en la medida que deje cubiertas las necesidades económicas de sus hijos menores o incapaces.
d).- Dos normas que regulan exactamente el mismo aspecto: El artículo 595 recién citado fija como límite a la prestación alimentaria hasta que el beneficiario deje de requerirla y después señala que el heredero solo recibirá de los bienes lo que sobre después de dar al alimentario, previa estimación de peritos una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos. Entonces en la sucesión testamentaria existe una garantía para los herederos menores o incapaces, que en la sucesión legitima no existe. En la primera los bienes de causante responden de forma prioritaria a la obligación alimentaria, mientras que en la sucesión legitima tal prioridad no existe, y la distribución legal se efectúa sin tomar en consideración las necesidades de los menores o incapaces. Existe, entonces una contradicción insalvable entre estas dos normas que regulan exactamente el mismo aspecto en torno a la distribución del haber sucesorio, con la única distinción de que en la primera el destino de los bienes es definido por el testador, mientras que en la segunda es definido por la ley, lo que hace aun más irracional el artículo procesal.
Además de aplicarse el artículo 939 del Código Procesal Civil literalmente, no se toma en cuenta una norma de rango legal promulgada con posterioridad, que define la obligación de alimentos como una de carácter prioritario. Por consiguiente, la pensión alimentaria pierde la prerrogativa prevista en el artículo 171 del Código de Familia, por lo que deja de ser un crédito prioritario y de una manera totalmente inconstitucional, los acreedores ordinarios adquieren el derecho a ser pagados con prioridad sobre los acreedores alimentarios, quienes por el solo hecho del deceso del obligado, pierden su condición de acreedores y pasan a ser herederos ordinarios sin ningún tipo consideración en torno a su precaria situación.
e).- La Convención de Derechos del Niñoen su artículo 27 dispone lo siguiente: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.” El contenido de esta norma define como obligaciones específicas, (tanto de los parientes de los menores, como de los Estados suscriptores), el garantizar el bienestar físico y emocional de los niños. La piedra angular de este bienestar la constituye el sustento económico de los menores, de ahí que en el numeral mismo se haga mención específica a la pensión alimentaria. Por lo anterior queda claro, más allá de toda duda que el artículo 939 del Código Procesal Civil queda derogado en virtud de que entra en contradicción absoluta con esta norma de rango superior.
f).- Grado de Prioridad: Cuando existe una pensión alimentaria a cargo de la sucesión se debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 171 del Código de Familia que junto con la Convención de derechos del Niño, en específico el artículo 27 recién citado derogó tácitamente lo dispuesto en artículo 939 procesal y por consiguiente este crédito que originalmente estuviera a cargo del difunto, pasa a ser un crédito privilegiado a cargo de la sucesión. Idéntica situación ocurre cuando la pensión alimentaria es planteada contra la sucesión, no es legalmente posible distinguir entre una pensión alimentaria fijada por la vía incidental dentro del proceso sucesorio, de la fijada por medio de un proceso sumario de pensiones alimentarias, ello virtud de que tanto la pretensión material, como los derechos fundamentales tutelados resultan idénticos en ambos procesos. Entregar al menor o incapaz, solo la porción que como heredero ordinario le corresponda, además de violentar principios básicos de equidad, se constituye en una flagrante violación de los artículos 27 de la Convención, 171 de la Ley de Pensiones, y 595 del Código Civil.
Esta Convención, ratificada por la República de Costa Rica mediante ley 7184, en su artículo tercero dispone: “ En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”
Cuando se aplica el artículo 939 del Código Procesal, se violenta el numeral arriba citado, al imponerse un límite a la pensión alimentaria que ignora el interés superior del niño, tutelado mediante la Convención arriba citada, e instrumentalizado a través de un cuerpo normativo de carácter imperativo, cual es la Ley de Pensiones Alimentarias. Por lo que queda claro la absoluta invalidez de la aplicación de la norma procesal.
Como ya se ha indicado el menor o incapaz, con una pensión alimentaria declarada, es un acreedor privilegiado y en ese sentido detenta, un derecho prioritario frente a los acreedores dentro del proceso. Por lo que este límite, (previsto en el artículo 939 del CPC), se configura en una desigualdad procesal, al no reconocer la calidad de acreedor a él menor con derecho alimentario declarado, y equipararlo a cualquier otro heredero, supeditando de esta forma el pago de su crédito, al pago de todos los créditos legalizados.
3).- RESPONSABILIDAD DE LA SUCESIÒN POR LA PRESTACIÒN ALIMENTARIA DEBIDA POR EL CAUSANTE
a).- ¿Quién puede ser obligado? La obligación alimentaria se reputa como una de carácter personalísimo por lo que una parte de la doctrina ha reducido su vigencia al período de vida del obligado, al efecto se ha indicado: “ Es evidente que los alimentos que se deben por ley se conceden intuitu personae, tanto del alimentante como del alimentario; y ello se explica por la naturaleza misma de la obligación; quiere esto decir que cuando uno de los dos miembros de la relación familiar fallece, cesa la pensión alimenticia. Puede suceder que la muerte del alimentante o del alimentario dé origen a una nueva obligación alimentaria entre otras personas, pero lo que sí es un hecho incuestionable es que la muerte del alimentante o del alimentario pone fin a la obligación alimenticia.”[1] Esta concepción de la prestación alimentaria como una derivación del vinculo parental, cuyo cumplimiento tiene como límite la vida del obligado, no es de aplicación en el ámbito nacional, basta con leer el artículo 595 del Código Civil para concluir que la sucesión como una entidad patrimonial diferente del causante tiene como obligación esencial y prioritaria dar alimentos a las personas que en su momento estuvieron a cargo del de cujus succesiones agitur.
b).- Regulación nacional: La prestación alimentaria puede perfectamente estar cargo de una persona jurídica, de ahí que el carácter personalísimo de la misma gira en torno al inicio de la obligación, mas es pacíficamente aceptado el hecho de que el cumplimiento de esta obligación puede ser derivado en terceras personas. En materia penal existe abundante jurisprudencia donde se impone la obligación alimentaria al agente productor de la incapacidad sufrida por el obligado original, de brindar los alimentos a los parientes de la víctima, y el cumplimiento de esta prestación puede ser compelido a personas jurídicas de acuerdo a los criterios de responsabilidad civil. Al efecto la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en Voto número 2000-00619 dictado a las once horas con veinte minutos del nueve de junio del dos mil, que en cuanto al punto señaló: “Se trata del artículo 128 de las reglas sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, las cuales aún se encuentran vigentes. Dicho numeral establece, en lo que interesa, lo siguiente: “Cuando a consecuencia del hecho punible se produzca la muerte del ofendido, el condenado satisfará, por vía de reparación, a más de los gastos hechos en obtener la curación o alivio de la víctima, una renta para los acreedores alimentarios legales que recibían del occiso alimentos o asistencia familiar en la fecha de la comisión del hecho punible. La pensión será proporcional a la suma que, en la fecha indicada, obtenía o habría podido obtener la persona fallecida con su trabajo o en que deba apreciarse su asistencia familiar tomando en cuenta la condición y capacidades del interlfecto. Los alimentarios gozarán de la renta a partir de la fecha referida, por todo el tiempo en que, normalmente y según la ley civil, habrían podido exigir alimentos del occiso durante el resto de vida probable de éste.” Teniendo la norma transcrita el rango de ley, ella resulta de acatamiento inexcusable para el juzgador, siempre y cuando se cumplan sus presupuestos”. Con base en este fundamento jurídico se impuso la obligación a la Caja Costarricense de Seguro Social pagar una pensión alimentaria a los hijos de la persona que falleció producto de la acción delictiva sancionada en esta sentencia.
c).- Doctrina patria: Por último en cuanto a la inaplicabilidad a nivel nacional de la teoría, que define como causa extintiva de la prestación alimentaria la muerte del obligado, se debe citar al catedrático Wilbert Arroyo Álvarez que sobre la condición de los acreedores alimentarios frente a la sucesión ha señalado: “ Nada es más incorrecto, desde el punto de vista técnico jurídico, que llamar a aquellos acreedores “herederos forzosos pues sería parecido si así lo hiciéramos con los trabajadores respecto a sus créditos. Los mismos autores Barahona y Oreamuno hacen suyos esos criterios jurisprudenciales diciendo que “Puesto que estamos analizando el crédito alimentario como un crédito privilegiado, en el tanto que la cuota de heredero forzoso, priva sobre la de cualquier otro heredero y aun más, la deuda alimentaria puede consumir todo el haber sucesorio”. Y es que ni aquellas resoluciones ni estos autores parecen tener claro que una cosa es la condición de acreedores alimentario- con privilegio en su crédito- y otra la de heredero y heredero forzoso- que en nuestro ordenamiento jurídico no existe. La vía procesal y las regulaciones sustantivas que utiliza el acreedor alimentario para cobrar sus créditos es como la de cualquier otro acreedor de la sucesión, con la gran diferencia de que cuenta con un privilegio- o superprivilegio- en el pago respecto a los otros acreedores de la sucesión, con la excepción de los créditos con privilegio especial sobre algún bien.[2] De este estudio de la legislación que regula la materia no se puede arribar a otra conclusión diferente de la aquí descrita por autor, en el sentido de que el acreedor alimentario de la sucesión detenta respecto de ella, un crédito privilegiado que puede hacer valer con prioridad a cualquier otro acreedor personal del deudor.
El fallecimiento del obligado no da por concluida la prestación alimentaria, sino que esta es transferida a la sucesión del difunto, que por su parte deberá responder con todo su patrimonio al cumplimiento de esta obligación privilegiada, que debe ser pagada con prioridad a cualquier otro crédito, con la salvedad de los créditos que gocen de garantía real. De forma tal que ningún heredero podrá disfrutar de su porción de la herencia hasta que no se encuentre garantizado el cumplimiento de este crédito alimentario, pagados todos créditos de grado inferior, y distribuidos los gananciales. Es claro que, de existir suficiente cantidad de dinero para garantizar la subsistencia del menor o incapaz, entonces el remanente del patrimonio de la sucesión podrá ser distribuido entre los demás herederos, tal y como lo preceptúa el artículo 595 del Código Civil. En este supuesto, se puede permitir la distribución final de los bienes, en virtud de que el crédito alimentario estará ya cubierto. Es importante señalar que aplicando analógicamente el inciso b) del artículo 572 del Código Civil, al acreedor alimentario no le corresponderá cantidad alguna por concepto de herencia, en caso de que la prestación alimentaria supere la cuota hereditaria que por ley le corresponde.
4).- APLICACIÓN ACTUAL DE LA NORMA PROCESAL Y VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES:
a).- Aplicación inconstitucional: Sin embargo, y como se señalara al inicio de este trabajo la distribución del haber sucesorio en la sede judicial no respeta estos parámetros que tienen fundamento constitucional y legal. De acuerdo con los parámetros establecidos el numeral 939 se da prioridad a ser pagados a los acreedores ordinarios de la sucesión, en detrimento de una prestación alimentaria, la cual en muchos casos es indispensable para la supervivencia de los menores o incapaces. Después se genera una grosera desigualdad, al ponerse a todos los herederos en un mismo plano, al recibir la misma cuota hereditaria, cuando los menores o incapaces tienen una mayor necesidad de la misma. Al existir normativa de rango constitucional instrumentalizada a través de convenios internacionales y leyes no existe motivo alguno para continuar aplicando el artículo procesal citado, que viola de manera flagrante los derechos de las personas que requieren una mayor tutela dentro del ámbito jurisdiccional.
CONCLUSIÓN
El artículo 939 del Código Procesal Civil se encuentra en abierta contradicción con los principios que orientan la Constitución Política, instrumentalizados a través de la Convención de Derechos del Niño y la Ley de Pensiones Alimentarias, por que ha operado su derogatoria tácita. Al ser la prestación alimentaria una deuda pendiente de pago por parte de la sucesión, todos los bienes inventariados dentro del haber sucesorio deben responder en primer término al cumplimiento de la obligación alimentaria sobre cualquier otro crédito legalizado, con la salvedad de créditos que gozan de garantía real. Solo el remanente que potencialmente pueda sobrar, (después que los beneficiarios dejen de requerir la prestación alimentaria), será distribuido entre los acreedores con derecho, y por último de quedar activos después de cancelar todos los créditos, éstos serán repartidos entre los otros herederos no dependientes del causante, previa cancelación de gananciales, en caso de que estos existan.
De existir suficiente cantidad de dinero para garantizar la subsistencia del menor o incapaz, entonces el remanente del patrimonio de la sucesión podrá ser distribuido. Al acreedor alimentario no le corresponderá cantidad alguna por concepto de herencia, en caso de que la prestación alimentaria supere la cuota hereditaria que por ley le corresponde.
BIBLIOGRAFIA
Arroyo Álvarez, Wilbert, Temas de Derecho Sucesorio Costarricense, Primera Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas S. A, Costa Rica, 2004.
Franco Suárez, Roberto, Derecho de Sucesiones. Segunda Edición. Editorial Temis S.A. Santa Fé de Bogotá, 1996.
Soto Vargas, Francisco Luis, Manual de Derecho Sucesorio Costarricense, Quinta Edición. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, Costa Rica, 2001.
Conferencia del Dr. Mario Pasco Cosmópolis. Universidad Católica de Perú

Millones de jóvenes con empleo están atrapados en la pobreza, dice nuevo informe global de la OIT
Millones de jóvenes con empleo están atrapados en la pobreza, dice nuevo informe global de la OIT
(Noticias OIT- 29/10/06) - Los países de América Latina y el Caribe registran un desempleo juvenil de 16,6 por ciento, reflejando la persistencia de un problema que es agravado por las condiciones de pobreza de millones de trabajadores entre 15 y 24 años, reveló un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El informe de "Tendencias mundiales del empleo juvenil" dice que el número de jóvenes desempleados en América Latina y el Caribe registró un aumento de 7,7 a 9,5 millones de personas durante la última década, lo que produjo un incremento en la tasa de desempleo para este sector de 14,4 a 16,6 por ciento.
Pero el informe advierte que el desempleo es sólo la punta del iceberg, pues en la región 35 por ciento de los jóvenes que si tienen un trabajo no logran superar el umbral de la pobreza de los 2 dólares diarios para sobrevivir, lo que equivale a 16,7 millones de personas. De ellos, 6,3 millones están en condiciones de pobreza extrema con menos de 1 dólar diario para su supervivencia.
"Condenados al desempleo o a condiciones de precarias, los jóvenes suelen encontrarse al medio de un círculo vicioso de pobreza que afecta la autoestima, genera desaliento y limita las esperanzas sobre el futuro", dijo el Director General de la OIT, Juan Somavia.
El desafío del empleo juvenil no es exclusivo de la región, pues el problema se presenta a nivel global. El nuevo informe de la OIT dice que la tasa de desempleo juvenil mundial es de 13,5 por ciento, lo cual implica que hay unas 85 millones de personas que tienen entre 15 y 24 años buscando empleo sin conseguirlo.
"La juventud de hoy se enfrenta a un creciente déficit de oportunidades de trabajo decente y altos niveles de incertidumbre económica y social", dice el informe sobre los jóvenes de la OIT, que se publica por segunda vez tras su primera presentación en 2004.
El desempleo juvenil es más del doble de la tasa de desempleo general de 7,7 por ciento, urbano y rural, reportado para América Latina y el Caribe en el informe de "Tendencias mundiales del empleo" difundido el primer semestre de 2006 por la OIT. En este nuevo informe sobre los jóvenes se precisa que representan 44,7 por ciento de todos los desempleados de la región, a pesar que constituyen sólo 26,9 por ciento de la población en edad de trabajar.
"La escasez de empleos disponibles para los jóvenes no impacta solamente a los que no encuentran trabajo. También genera las condiciones para que muchos acepten estar subempleados o para que por desaliento ante la imposibilidad de emplearse abandonen la fuerza laboral y se encuentren inactivos. Una innovación de este nuevo informe es que distingue y mide estos tres grupos: desempleados, subempleados o desalentados de buscar trabajo", explicó el director ejecutivo del Sector de Empleo de la OIT, José Manuel Salazar-Xirinachs.
El déficit de oportunidades de trabajo decente, que permitan a los jóvenes encontrar empleos productivos con un ingreso digno desafía a los países a realizar intervenciones políticas enfocadas a aumentar las oportunidades laborales, dice el informe.
La OIT advierte que el desempleo, subempleo y desaliento laboral de los jóvenes "genera costos para la economía, para la sociedad y para los individuos y sus familias". Se considera que una verdadera inversión en los jóvenes y la participación de gobiernos, trabajadores y empleadores así como de la sociedad organizada son importantes para combinar estrategias que permitan hacer frente específicamente a los problemas laborales de los jóvenes.
"Es evidente que cuando invertimos en el trabajo decente de los jóvenes estamos ganando en el futuro, y que los problemas de hoy se verán reflejados en los comportamientos de nuestras economías dentro de unos años", destacó Somavia.
El informe de la OIT precisa que la región latinoamericana tiene desafíos concretos a enfrentar en este campo: las barreras que existen para la entrada de jóvenes mujeres al mercado laboral, la mejoría en el sistema educativo y en las tasas de asistencia a clases, el estímulo a la inversión y la creación de empleo, el crecimiento del sector formal y la mejoría en la calidad de los trabajos.
Infome completo en: http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/gety06sp.pdf
Acción de inconstitucionalidad contra la excepción de cosa juzgada en materia laboral
·
|
06-8755-0007-CO
Acción de Inconstitucionalidad
|
Miguel Angel Larios Ugalde |
19-07-06 |
PLAZO PARA INTERPONER EXCEPCION DE COSA JUZGADA EN VIA LABORAL.
-Artículo 469 del Código de Trabajo.
Se establece que la excepción de cosa juzgada se podrá interponer en el proceso laboral “hasta antes” que se dicte sentencia de segunda instancia eliminando la posibilidad de oponerla y alegarla en la etapa de casación.
|
·D.E. 33287 de 15-8-2006.
- AUMENTO SALARIAL SECTOR PÚBLICO
Artículo 1º—Se autoriza un aumento general al salario base de todos los servidores públicos consistente en un 3,5 % (tres punto cinco por ciento) a partir del primero del 1º de julio del 2006.
Artículo 2º—El incremento indicado en el artículo precedente se aplicará sobre el salario base de las clases de puestos de los servidores públicos, según la determinación que para cada una de éstas realice la Dirección General de Servicio Civil, conforme al proceder técnico y jurídico de aplicación.
Artículo 3º—Aquellos componentes salariales que no estén en función del salario base de las diferentes modalidades de empleo, serán incrementados en el mismo porcentaje del aumento general aquí acordado, mediante resolución.
Artículo 4º—Se aplicará un ajuste en la Escala de Sueldos de la Administración Pública, según la determinación que realice la Dirección General de Servicio Civil, con el fin de reestablecer el porcentaje de anualidad que existía antes del ajuste técnico del 9,81% que afectó a los estratos operativo, calificado y técnico.
Artículo 5º—Se mantiene el 8,19% sobre el salario total por concepto de salario escolar, el cual será cancelado en la segunda quincena del mes de enero, siguiendo las regulaciones existentes.
Artículo 6º.—La Autoridad Presupuestaria según su proceder administrativo y técnico, hará extensivas y autorizará según corresponda, a las entidades y órganos cubiertos por su ámbito, las resoluciones que respecto de las disposiciones del presente decreto, emita la Dirección General de Servicio Civil.
Artículo 7º—El presente incremento se aplicará a los pensionados y pensionadas, de acuerdo con lo que establezcan las leyes correspondientes para cada régimen.
Artículo 8º—Ninguna entidad u órgano público del Estado podrán exceder en monto, porcentaje, ni vigencia el límite de aumento general definido en el presente Decreto.
Artículo 9º—Este incremento general de salarios rige a partir del 1° de julio de 2006 y corresponde al segundo semestre del mismo año, pudiendo ser pagado en la primera quincena del mes de setiembre del 2006.
Reformas que la Ley de Pesca y Acuicultura # 8436 le hizo al Código de Trabajo
|
||
| Ley de Pesca y Acuicultura | ||
| Datos generales: | ||
| Ente emisor: | Asamblea Legislativa | |
| Fecha de vigencia desde: | 25/04/2005 | |
| Versión de la norma: | 1 de 1 | |
| Datos de la Publicación: | ||
| Nº Gaceta: | 78 del: 25/04/2005 | |
Artículo 173.—Refórmase el artículo 120 del Código de Trabajo, al que se le adiciona, además, un nuevo artículo 120 bis. Los textos dirán:
“Artículo 120.—Todo pescador deberá firmar un contrato de enrolamiento con el armador del barco de pesca o su representante legal autorizado. Se entenderá como pescador toda persona que vaya a ser empleada o contratada a bordo de cualquier barco de pesca, en cualquier calidad, que figure en el rol de la tripulación.
El contrato de enrolamiento observará las formalidades apropiadas a su naturaleza jurídica y será redactado en términos comprensibles para garantizar que el pescador comprenda el sentido de las cláusulas del contrato.
El contrato de enrolamiento indicará el nombre del barco de pesca a bordo del cual servirá el pescador, así como el viaje o los viajes que deba emprender, si tal información puede determinarse al celebrar el contrato o, en su defecto, el estimado de las fechas de salida y de regreso a puerto, las rutas de destino y la forma de remuneración. Si el pescador es remunerado a la parte de captura o destajo, el contrato de enrolamiento indicará el importe de su participación y el método adoptado para el cálculo de ella; si es remunerado mediante una combinación de salario y a la parte de captura, se especificará su remuneración mínima en numerario, la cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será responsable de proveer los modelos impresos en sus diversas modalidades. Dichos contratos deberán extenderse en tres tantos: uno para cada parte y otro que el patrono deberá hacer llegar a la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los quince días posteriores a su celebración, modificación, ampliación o novación.
En el contrato de enrolamiento, el armador del barco de pesca o su representante legal autorizado declarará bajo juramento, estar al día en sus obligaciones obrero patronales con la CCSS, lo cual deberá acreditar ante la Dirección Nacional de Empleo.
Asimismo, a la Dirección Nacional de Empleo le corresponde diseñar y expedir un documento de identificación, que se denominará “documento de identidad para la gente del mar”, el cual contendrá los siguientes datos relativos a su titular: a) nombre completo, b) lugar y fecha de nacimiento, c) nacionalidad, d) lugar de domicilio actual, e) fotografía y f) firma e impresión del dedo pulgar. Este documento se expedirá a favor de quien lo solicite, indistintamente de su nacionalidad, y será condición necesaria para suscribir cada contrato de enrolamiento. De dichos contratos y de cada documento de identificación se llevará un registro por parte de la Dirección Nacional de Empleo.
Artículo 120 bis.—La Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Consejo de Salud Ocupacional, la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la Dirección de Seguridad Marítima y Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deberán prever todas las demás formalidades y garantías concernientes a la celebración del contrato de enrolamiento que se consideren necesarias para proteger los intereses del pescador y el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del armador del barco de pesca, en relación con esos contratos.
La Dirección de la Inspección General de Trabajo, en el ejercicio de su potestad de fiscalización, está compelida a actuar de oficio o por denuncia de parte interesada, en la estricta aplicación y fiel cumplimiento de la normativa en mención, procediendo a realizar a sus infractores las inspecciones y prevenciones que corresponda. Constatado el hecho infractor, otorgará el plazo de ley, a fin de que el empleador cese el acto prevenido y restituya las condiciones de normalidad que se extrañan. En caso de desacato, reticencia o renuencia a cumplir lo exigido, se interpondrá la acción correspondiente ante los tribunales de trabajo competentes.
El armador del barco de pesca o su representante legal, antes de suscribir el contrato de enrolamiento, deberá exigir al pescador el “documento de identidad para la gente del mar” y el certificado médico que acredite su aptitud física para el trabajo marítimo para el cual va a ser empleado.
La autoridad portuaria llevará un registro permanente de navíos de pesca y su matrícula, así como de propietarios. Igualmente mantendrá un registro de permisos y licencias de pesca por navío y su respectiva vigencia.
Para otorgar el permiso de zarpe, será necesario, además del registro anterior, haber acreditado previamente ante la autoridad portuaria la lista completa de la tripulación y de las personas abordo en general, incluso al armador, e indicar sus respectivas calidades, así como adjuntar una copia de los documentos de identidad de cada uno.
Prohíbese el empleo de niños menores de dieciséis años para prestar servicios de cualquier naturaleza a bordo de navíos de pesca; se entiende como tales todas las embarcaciones, los buques y los barcos, cualesquiera sean su clase o su propiedad, pública o privada, que se dediquen a la pesca marítima. De dicha prohibición se exceptúan los buques-escuela debidamente acreditados ante las autoridades educativas
costarricenses y reconocidos en dicha condición.”
Artículo 174.—Adiciónase al Código de Trabajo el artículo 198 bis, cuyo texto dirá:
“Artículo 198 bis.—Compete al Consejo de Seguridad Ocupacional como organismo técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establecer los manuales, los catálogos, las listas de dispositivos de seguridad, el equipo de protección y de la salud ocupacional de la actividad pesquera en general.
Con dicho propósito, el Consejo de Seguridad Ocupacional, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, considerará las condiciones de seguridad de instalaciones eléctricas y fuentes de energía de emergencia para los navíos de pesca, según sus características físicas, así como también en cuanto a los componentes de los mecanismos de tracción, de carga-descarga y otros afines, como también aquellos otros relacionados con los sistemas y equipos de radiocomunicación, de detección y de lucha contra incendios, y de las condiciones de los lugares de trabajo, de alojamiento, servicios sanitarios, cocina y comedor, lugares de almacenamiento de la captura y sistemas de refrigeración y ventilación, sin omitir salidas de emergencia, vías de circulación y zonas peligrosas, calidad de pisos, mamparas, techos y puertas, control de ruido y primeros auxilios, así como todos aquellos otros extremos que contribuyan con la seguridad y mejores condiciones laborales a bordo de los navíos de pesca.
Todo armador o propietario de navíos de pesca estará obligado a adoptar, en los lugares de trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme con los términos del Código de Trabajo, los reglamentos de salud ocupacional en general y los específicos que se promulguen, y las recomendaciones que formulen, en esta materia, tanto el Consejo de Salud Ocupacional como las autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Seguros.
Los propietarios y armadores de las naves dedicadas a la pesca marítima con fines de lucro, en aguas territoriales costarricenses y sobre los mares adyacentes a su territorio, en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea y en aguas internacionales, deberán velar porque la navegación y la actividad pesquera se desarrollen sin poner en peligro la seguridad y la salud de los pescadores.
Para la navegación y para realizar las actividades pesqueras, será imprescindible que las naves o embarcaciones se mantengan en óptimas condiciones de seguridad y operatividad, y estén dotadas del equipo apropiado para los propósitos de destino y uso. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la responsabilidad en materia de navegación y seguridad.
Será responsabilidad de INCOPESCA verificar que las normas de seguridad nacionales e internacionales hayan sido certificadas por ese Ministerio, previo a todo trámite de solicitud inicial o de renovación de una licencia de pesca.”
La Gaceta Nº 132 del lunes 10 de julio de 2006
PODER LEGISLATIVO
LEYES
Nº 8520
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 304, 602 Y 607, E INCLUSIÓN
DE UN NUEVO ARTÍCULO 604 AL CÓDIGO DE TRABAJO,
LEY Nº 2
Artículo 1º—Refórmanse los artículos 304, 602 y 607 del Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943. Los textos dirán:
“Artículo 304.—Los derechos y las acciones para reclamar las prestaciones conforme este título prescribirán en un plazo de tres años, contado desde la fecha en que ocurrió el riesgo o de la fecha en que el trabajador o sus causahabientes estén en capacidad de gestionar su reconocimiento; y en caso de muerte, el plazo correrá a partir del deceso.
La prescripción no correrá para los casos de enfermedades ocasionadas como consecuencia de riesgos del trabajo y que no hayan causado la muerte del trabajador.
La prescripción no correrá para el trabajador no asegurado en el Instituto Nacional de Seguros (INS), cuando siga trabajando a las órdenes del mismo patrono, sin haber obtenido el pago correspondiente o cuando el patrono continúe reconociéndole el total o la parte del salario al trabajador o a sus causahabientes.”
“Artículo 602.—Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de contratos de trabajo, prescribirán en el término de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos contratos.”
“Artículo 607.—Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de este Código, sus Reglamentos y de las leyes conexas, que no se originen en contratos de trabajo, prescribirán en el término de un año. Para los patronos, este plazo correrá desde el acaecimiento del hecho respectivo; para los trabajadores, desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o ejercitar las acciones correspondientes.”
Artículo 2º—Adiciónase al Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, un nuevo artículo 604, cuyo texto dirá:
“Artículo 604.—En materia laboral, la prescripción se interrumpirá además por las siguientes causales:
a) La negativa del patrono a entregarle al trabajador la carta de cesación del contrato de trabajo, en los términos del artículo 35 de este Código, a partir del momento en que este lo solicite por escrito. Si el contrato de trabajo es verbal o si al trabajador por su condición física, mental o cognoscitiva, le es imposible solicitar por sí mismo y en forma escrita dicha carta, podrá solicitarla verbalmente o por su medio de comunicación habitual, ante dos testigos.
b) La interposición, por parte del trabajador, de la correspondiente solicitud de diligencia de conciliación laboral administrativa ante el Ministerio de Trabajo.
c) En casos de reclamos contra el Estado o sus instituciones, a partir del momento en el que al trabajador se le notifique la resolución que da por agotada la vía administrativa, en los términos que dispone el inciso a) del artículo 402 de este Código.
d) En el caso de acciones derivadas de riesgos del trabajo, la interposición del reclamo respectivo en sede administrativa ante el INS.
e) Mientras se encuentre laborando a las órdenes de un mismo patrono.”
Comunícase al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa.—Aprobado al primer día del mes de junio del dos mil seis.—Francisco Antonio Pacheco Fernández, Presidente.—Clara Zomer Rezler, Primera Secretaria.—Guyón Massey Mora, Segundo Secretario.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinte días del mes de junio del dos mil seis.
Ejecútese y publíquese
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Morales Hernández.—1 vez.—(Solicitud Nº 28458- MTSS).—C-38520.—(L8520-60485).
PODER EJECUTIVO
DIRECTRIZ
Nº 1-2003
EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
En uso y ejecución de las potestades conferidas por el artículo 141 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 25.2, 28, 59, 83, 102, 103 y 107 de la Ley General de la Administración Pública y 1º, 3º, 28, 88 a 102 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Considerando:
I.—Que la aplicación práctica de la Directriz Nº 6-2001, emitida por este Ministerio a las ocho horas del miércoles 18 de julio del 2001, ha generado diversas interpretaciones y, por tanto, diferentes dudas y conflictos; lo cual conspira contra dos de tres propósitos fundamentales de dicho instrumento, cuales son: fortalecer el clima de paz social y laboral de nuestro país y establecer un criterio ministerial uniforme, sobre la aplicación del inciso a) del Transitorio IX de la Ley de Protección al Trabajador, en concordancia con el artículo 29 del Código de Trabajo antes y después de su reforma.
La otra finalidad de dicha Directriz es garantizar al trabajador el reconocimiento de la continuidad de su contrato de trabajo y consecuentemente, de su antigüedad laboral.
II.—Que dicha Directriz se ha interpretado en el sentido de que, cuando el contrato de trabajo tiene una antigüedad laboral mayor a un año y seis meses, dos años y seis meses y así sucesivamente, para efectos de determinar la indemnización que corresponde por concepto de auxilio de cesantía, la antigüedad se debe ubicar en el inciso siguiente del numeral 3, del artículo 29 del Código de Trabajo, reformado por la Ley de Protección al Trabajador.
III.—Que, en criterio de este Despacho, lo que cada inciso del citado numeral 3 dispone, es que por la fracción superior a seis meses de exceso de años completos, el trabajador tiene derecho al pago del número de días contemplado en cada inciso, como si hubiera completado otro año de labores, tal y como se hacía antes de la reforma operada por la Ley de Protección al Trabajador 1. Pero, en ninguna parte establecen que se deba ubicar al trabajador en el inciso siguiente, como si tuviera un tiempo mayor de servicios; pues cada inciso inicia con un mínimo de años de antigüedad, la cual se genera por la vigencia del contrato respectivo y no por disposición de la ley. Véase que el inciso 3, tantas veces citado, prevé la aplicación de los apartes a), b), c), d), etc., para una antigüedad superior a un año 2.
IV.—Que, en consecuencia, a fin de salvaguardar la antigüedad de cada contrato de trabajo, con respeto del principio de legalidad, es preciso adicionar el “aparte cuarto” de la Directriz Nº 6-2001, de las ocho horas del miércoles 18 de julio del 2001, de este Ministerio, corrigiendo, en lo pertinente, el ejemplo utilizado en ella. Por tanto,
Se adiciona y corrige el “aparte cuarto” de la Directriz Nº 6-2001, de las ocho horas del miércoles 18 de julio del 2001, de este Ministerio; el cual dirá de la siguiente manera:
“CUARTO: Cuando el trabajador haya laborado uno o más años antes de la reforma del artículo 29, se le reconocerá el “derecho. adquirido” a razón de un mes por año laborado. El “periodo de transición” (tiempo laborado antes y después de la reforma), sólo se tomará en cuenta siempre que sumado sea igual o superior a seis meses. En tal caso, el “auxilió de cesantía compuesto” para ese período se determinará con aplicación de “regla de tres”.
La fracción superior a seis meses después de un año de labores y en los años sucesivos, dará derecho al reconocimiento, adicional del auxilio de cesantía que corresponda por cada año completo laborado contemplado en el inciso de que se trate.
Ejemplos:
1. Una persona laboró un año y tres meses antes de marzo del 2001 y cinco meses después de esa fecha.
- Por el año laborado antes de la reforma tiene derecho a un mes (30 días).
- “PERÍODO DE TRANSICIÓN” = 83 meses (3 antes y 5 después de la reforma).
FACTOR 1 ® 3 ¸ 6 x 30 = 15,00 días,
FACTOR 2 ® 3 ¸ 6 x 19,54 = 9,75 días
Si el trabajador tiene un salario promedio diario de ¢ 1.000,00, entonces se da:
- Por el año laborado antes de la reforma = ¢ 30.000,00
- FACTOR l (¢ 15.000,00) +
FACTOR 2 (¢ 9.750,00) ® 24.750,00
TOTAL ¢ 54.750,00
2. Una persona laboró un año y 6 meses antes de marzo del 2001 y un año y 2 meses después de esa fecha (dos años y ocho meses en total).
- Por el año laborado antes de la reforma tiene derecho a un mes (30 días).
- “PERÍODO DE TRANSICIÓN” = 12 meses (6 antes y 6 después de la reforma).
FACTOR 1 ® 6 ¸ 12 x 30 = 15 días
FACTOR 2 ® 6 ¸ 12 x 20 = 10 días
- Por los restantes ocho meses laborados después de la reforma tiene derecho a 20 días [inciso b) del aparte 3 de la tabla del artículo 29 actual del Código de Trabajo].
Si el trabajador tiene un salario promedio diario de ¢ 1.000,00, entonces se da:
- Por el año laborado antes de la reforma = ¢ 30.000,00
- FACTOR 1 (¢ 15.000,00) +
FACTOR 2 (¢ 10.000,00) ® ¢ 25.000,00
- Por los ocho 5 meses laborados
después de la reforma = ¢ 20.000,00
TOTAL ¢ 75.000,00
Dada en San José.—Despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a las once horas del diez de enero del dos mil tres.
(1) Las fracciones en exceso menores de seis meses NO SE COMPUTAN; tal y como también se hacía antes de la reforma de la Ley de Protección al Trabajador.
(2) Expresamente dice: “Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días de salario indicado en la siguiente tabla:”
(3) Se toma la unidad de seis meses; pues ésta es la que genera el derecho, como si se tratara de un año más de labores.
(4) Se ubica en el inciso a) del punto 3, del árticulo 29 actual del Código de Trabajo.
(5) Como es fracción igual o superior a seis meses, genera derecho a otros veinte días, como si hubiera laborado un año más.
Ovidio Pacheco Salazar, Ministro.—1 vez.—(Solicitud Nº 1588).—C-23890.—(D01-2313).
Se anula obligación de agotar la Vía Administrativa para platear los procesos en vía contenciosa y la inadmisibilidad en Vía Contenciosa de los actos tácitamente consentidos.
Consulta Judicial del Juzgado Contencioso Administrativo, en donde se cuestiona la constitucionalidad de la obligatoriedad del agotamiento previo de la vía administrativa, como condición para la admisibilidad en un proceso ordinario ante la jurisdicción contenciosa administrativa y cuestiona también, la normativa que dispone que el acto consentido tácitamente, por no haber sido recurrido en tiempo y forma, determinará la inadmisibilidad de la acción contencioso administrativa. Se considera que la administración tarda mucho tiempo en la resolución de los asuntos en vía administrativa, violando con ello el principio de justicia pronta y cumplida. La Sala Constitucional estimó que el agotamiento de la vía administrativa como requisito para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa, debe ser facultativo u optativo, esto es, que sea el ciudadano el que pondere si decide hacerlo o no acudiendo directamente ante el Juez. Se dejó a salvo el agotamiento de la vía en los casos en que la Constitución determina el requisito, que es en materia municipal y de contratación administrativa. Se evacua la consulta judicial en el sentido que los párrafos 1° y 2° del artículo 31, en cuanto disponen “1. Será requisito para admitir la acción contencioso-administrativa el agotamiento de la vía administrativa. 2. Este trámite se entenderá cumplido: a) Cuando se haya hecho uso en tiempo y forma de todos los recursos administrativos que tuviere el negocio; y b) cuando la ley lo disponga expresamente.(…)” y el inciso a) del párrafo 1° del artículo 21, al preceptuar que no será admisible la acción contencioso administrativa respecto de los actos tácitamente consentidos, ambos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (No. 3667 del 12 de marzo de 1966), son inconstitucionales. Por lo que se anula la totalidad de los párrafos 1° y 2° del artículo 31 y la frase “ o por no haber sido recurridos en tiempo y forma (…) del inciso a) del párrafo 1° del artículo 21, ambos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por conexidad con las normas consultadas se anulan, por inconstitucionales, las siguientes: a) La frase del artículo 18, párrafo 1° de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cuanto establece “(…) que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa (…)”; b) el inciso d) del párrafo 1° del artículo 41 de ese cuerpo normativo en cuanto dispone “d) Que no está agotada la vía administrativa”; c) El párrafo 3° del artículo 33 de esa ley al preceptuar “3. La falta de agotamiento de la vía administrativa dará lugar a su alegación, por vía de defensa previa, si el Tribunal no apreciare el defecto en la oportunidad prevista en el artículo 41” ; d) la frase final del párrafo 4° del artículo 33 al señalar “(…) por no haber sido recurridos administrativamente en tiempo y forma”; e) el inciso c) del artículo 50 de la ley referida al indicar “c) La falta de agotamiento de la vía administrativa”. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas consultadas y conexas, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. Los Magistrados Solano y Vargas salvan el voto y declaran sin lugar la consulta por no estimar inconstitucional lo consultado. CL
Más...
SE PUEDE AMAR POR REFERENCIA
PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL SALON DE EXPRESIDENTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, EN SAN JOSE, EL 7 DE FEBRERO DE 2006.
Ante todo, Sr. Presidente, Magistrados y Magistradas, amigos y amigas todos y todas, recibo este reconocimiento, como no podía ser de otra manera, a nombre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Oficina Subregional de la OIT para Centroamérica, Panamá, la República Dominicana y Haití, con sede en San José y, por supuesto, en las personas del Director General de la OIT, D. Juan Somavía, del Director Regional de la OIT para las Américas, Dn. Daniel Martínez y de Da. Gerardina Gonzalez Marroquín, Directora de la Oficina Subregional.
Acaso no sea necesario decir, pero me veo obligado a ello, que si algún aporte rescatable y por modesto que sea pude tener el placer de brindar lo fue obviamente por la decisión y confianza del Sr. Director General, al destinarme hace más de cuatro años y medio a la Oficina Subregional de la OIT, en San José. Con él, muy especialmente, tengo comprometida mi gratitud y mi reconocimiento.
Como funcionario que soy, naturalmente, no puedo ni debo ser objeto de reconocimiento personal alguno. El que corresponda lo será, y estoy seguro que así ustedes lo entienden, a la Organización a la cual me honró servir y en las personas de mis superiores sin cuya decisión y apoyo poco o nada hubiese podido este servidor aportar.
Pero en un plano estrictamente personal al que me siento obligado por muchas razones que van desde un cúmulo de sentimientos hasta una eterna gratitud, permítame, Señor Presidente, amigos y amigas, todos y todas, unas palabras que, naturalmente, solo a este servidor comprometen; que ninguna relación guardan con mi condición de funcionario de una organización internacional y que, seguramente, resultarán al final más intimas que inteligentes.
Les habla, con el brindis de su generosidad y paciencia, un amigo, no esta vez al menos un funcionario, dicho sea sin perjuicio de lo que ha quedado dicho, que quisiera homenajear a Costa Rica y a los costarricenses por tantas y tan trascendentales razones.
Seguramente ocurre que, como decía el poeta José Emilio Pacheco, “hagamos lo que hagamos, siempre estaremos en la actitud del que se macha. Así vivimos siempre, despidiéndonos”. Se trata, les confieso, de un corolario anticipado de una nostalgia que bien sé me acompañará, acaso para siempre. Enseñaba Milan Kundera (La ignorancia) que <<en griego, “regreso” se dice nostos. Algos significa sufrimiento. La nostalgia es, pues, el sufrimiento causado por el deseo incumplido de regresar>>.
Quisiera confesarles que siento ya una profunda nostalgia que trae causa de razones, motivos, historias personales y, naturalmente y desde ya, de un saldo deudor pendiente con los recuerdos.
“Se puede amar por referencia”, escribió alguna vez el filósofo Baruch Spinoza. Les confieso que pocas cosas en mi vida pude comprobar tan hondamente y tan de cerca.
Hace unos cuantos años ya, entonces este servidor un profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, recibí una llamada de una profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Marisela Padrón Quero, socióloga a la sazón, quien había sido designada Ministra del Trabajo de mi país, la primera mujer que se encargaba de ese despacho en toda su historia. Me ofrecía ser su Director del Trabajo, lo que acepté con honra y lo que llevo a gala pasado ya tanto tiempo.
Un día de aquellos en un restaurante céntrico de Caracas donde almorzaba -no sé porqué pero tengo para mi que la gastronomía suele ser el grato marco de las cosas al final más trascendentales de la vida- alguien a quien saludaba y me felicitaba me dejó caer que era yo parte de la cuota del grupo Costa Rica cuya representante en el gabinete de aquella época era, precisamente, la Ministra del Trabajo.
Regresé al Ministerio con la curiosidad intelectual que imaginarán, si bien procuré no trasmitirle a mi interlocutor el desconcierto que me suponía el no descubrir de momento el sentido exacto de sus palabras, y le conté a la Ministra, inmediatamente, lo que acababan de decirme; ella por primera vez y aquel día me habló de este que ahora es mi país de escogencia.
Ocurría que algunos de los años más inolvidables de su infancia habían trascurrido en la San José de los años cincuentas. Su familia, como tantas otras, hicieron de Costa Rica su tierra para siempre, tuvieron patria aquí entre ustedes, vieron crecer a sus hijos y se casaron con esta tierra de gracia para toda la vida.
A la caída de la dictadura militar, el 23 de enero de 1958, los exiliados venezolanos regresaron apresuradamente. No alcanzo a imaginarme el saldo de los sentimientos encontrados; querer regresar y no, al mismo tiempo. Un avión partió del viejo Aeropuerto de La Sabana, aquellos días, llevando de regreso a trece de los más ilustres exiliados venezolanos. En ese vuelo iba de pasajero Rolando Grosscors, quien está aquí con nosotros, lo que le agradezco infinitamente, muchos años luego Embajador de Venezuela en Costa Rica, quien llegó a San José siendo un muy joven estudiante universitario. Rolando, fraterno amigo, más tico que yo, apenas y que conste, por razones de edad, por ningún otro, a quien la vida me brindó reencontrar en San José tantos años después para poder decirle delante de todos ustedes -y abusando de su generosidad- que somos compatriotas dos veces y para siempre.
En él quiero simbolizar y rendir homenaje a aquella generación de mis compatriotas que con su esfuerzo y perseverancia lograron encadenar el más largo e ininterrumpido periodo de gobiernos civiles, electos democráticamente, que conoció mi otro país en toda su historia republicana.
Desde aquella tarde cuando comentaba a la Ministra Padrón lo que me habían dicho poco antes, visto a la distancia de estos años, puedo decir que comencé a amar a Costa Rica; entonces y ciertamente por referencia, ahora por la más sentimental y definitiva de las vivencias y de las opciones, esas que signan la vida. Aquel día, por primera vez y sin haber venido nunca antes, puse un pie en Costa Rica y les aseguro que fue para siempre.
La historia contemporánea de mi otra patria se escribió con mucho aquí, en este pequeño gran país. En la década de los años cincuentas y durante un buen tiempo, tres compatriotas que luego serían, en distintos momentos, presidentes de la República -cuatro han debido ser sino hubiera sido por la injusticia histórica que privó al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa de alcanzarla- vivían muy cerca, el uno del otro, aquí en San Pedro de Montes de Oca. Pero mucho antes, la dictadura del General Juan Vicente Gómez había eyectado al exilio a lo mejor de la juventud universitaria de aquél tiempo. Así en 1929 y de la mano sabia y ductora de Don Joaquín García Monge, Rómulo Betancourt, para muchos entre los que me cuento, el personaje más rutilante del Siglo XX venezolano, llegaba a Costa Rica en su primer exilio costarricense. Desde aquí, que duda cabe, se echaron las bases para la instauración de la más larga experiencia de gobiernos civiles en un país que sufrió desde su alumbramiento como República la desgracia de la autocracia y del militarismo.
Pero la vida, les decía, me regaló otra patria: mi patria de escogencia, la decisión más fraternal, madura, profunda y definitiva de mi vida. Por eso aquí en esta mi otra patria vivirá para siempre y mientras Dios me de la vida el otro lado de mi corazón.
Llevo a gala sentirme “tico”; nacional de un país que abolió el Ejercito y que en un día glorioso para la historia de Costa Rica, pero también del Mundo, libró desde entonces y para siempre a este pueblo querido de la tragedia del militarismo; de un país que le declaró la paz a la humanidad, cuyo primer presidente fue un maestro y que evidenció más de una vez las bondades de la civilidad, del sugrafio efectivo, del diálogo entre pares.
Les confieso que nunca entendí muy bien eso de la “Suiza de América Central”; bastaba para ser más riguroso destacar que América tuvo y tendrá su Costa Rica.
Pero más allá de la historia personal o colectiva, la patria de escogencia lo es, por sobre todo, por los afectos, por las fraternidades. Aquí estarán para siempre buena parte de mis más fraternales afectos, de esos que el tiempo acrecienta, de esos que se extrañan toda la vida. Decía el poeta que “el silencio es el lenguaje del alma”, precisamente por ello, nunca se quiere más hondamente que cuando las circunstancias y la lejanía nos hacen abrazar el silencio, como una forma de expresión poética y por ende vital e imprescindible para subsistir.
Por ello llevo a gala tener, también, mi familia de escogencia que quedan aquí para, sencillamente, hacernos ilusionar con la esperanza de cada reencuentro. En Bernardo van der Laat y Anabelle, en Víctor Morales y los suyos, en mis colegas de la OIT, en Gerardina González Marroquín, mi jefa y mejor amiga, la primera Directora Costarricense de la OSR de la OIT para América Central, Panamá, la República Dominicana y Haití, en Da. Flora Núñez, a quien tanto debo, y en tantos otros que no menciono apenas por no permitirme una omisión que lamentaría, quiero simbolizar a mi familia de escogencia y reiterarles mi afecto fraternal y mi solidaridad que durará una vida.
A Enrique Brú Bautista, mi primer jefe en San José, a Arturo Bronstein, mi amigo, maestro y colega, cuyo amor compartido por Costa Rica terminara hermanándonos para toda la vida, a ustedes Sres. Magistrados y Magistradas, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a Dn. Orlando Aguirre y a los integrantes de la Sala Segunda, a nuestros mandantes y constituyentes, a los sindicatos y a los empleadores costarricenses, a los jueces del país con quienes tanto compartí ratos inolvidables, a Bernardo, una y mil veces, quiero agradecerles el haber posibilitado que viniera aquí este servidor a ganar otra patria y, desde luego, el haberme permitido vivir éste, uno de los días más inolvidables de mi vida. Historia que le contaré a mis hijos a quienes si en algo pido a Dios haberlos influido es en que conmigo compartan, como lo creo, este amor profundo por Costa Rica que siempre fue, además, como una plataforma de lanzamiento para terminar queriendo a este Istmo Centroamericano, para siempre, y desde lo más profundo de mi corazón.
Pero debo despedirme ya y quiero hacerlo hablándole a Costa Rica, como un enamorado ilusionado, deseoso de enamorar y acaso temeroso de un rechazo. Y para ello me hubiera gustado escribir algo parecido al verso de Rafael Alberti (Marinero en Tierra, 1925) el poeta de Cádiz, y por eso mismo y por su gloria, el más caribeño de los poetas españoles de cualquier tiempo:
“Dime que sí,
compañera,
marinera,
dime que sí.
Dime que he de ver la mar,
que en la mar he de quererte;
compañera,
dime que sí.
Dime que he de ver el viento,
que en el viento he de quererte;
marinera,
dime que sí.
Dime que sí,
compañera,
dime,
dime que sí”.
Muchas gracias y hasta siempre.
Humberto Villasmil Prieto.
San José, 9 de febrero de 2006.
REVISTA DE SALA SEGUNDA
INSTRUCTIVO PARA PUBLICAR ARTÍCULOS
La Revista de la Sala Segunda, es una publicación de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como propósito servir de tribuna para la difusión de reflexiones, debates, investigaciones y avances en materia de derecho laboral, familia, civil y notarial. A continuación, se indican los requisitos mínimos que deben tener los artículos a publicar:
1. El contenido de los trabajos presentados son de exclusiva responsabilidad de los autores.
2. Los artículos deben tener una extensión máxima de 20 hojas en tamaño carta (21.5 x 28cm.), a doble espacio.
3. Es requisito que los artículos sean inéditos. Puede entregarse por correo electrónico o en diskette, elaborada en Word para Windows 98, 2000 o XP, que incluya el titulo del artículo y el nombre del autor. También se aceptan en W.P. 6.0.
4. El artículo debe presentar los siguientes requisitos: título; nombre de su autor; indicación de su profesión y nivel (si es Doctor, Master, Licenciado etc), debe contener un Sumario que se estructurará de la siguiente forma: para títulos (con número 1, 2), para subtítulos con letras minúsculas (a, b, c) y para secciones de subtítulos con (i, ii). El artículo debe presentarse sin dividir palabras, justificado, con destacados en cursiva o negrita, no debe incluir gráficos o dibujos, y debe usarse Arial 12.
5. Las referencias bibliográficas, de preferencia, se deben hacer dentro del texto, entre paréntesis, y debe constar de: Apellido del autor, año de edición, y número de página (Ejemplo: Freire, 1990, p.49). En caso de no ser así, pueden incluirse al final de la publicación.
6. La bibliografía utilizada debe escribirse al final del artículo en orden alfabético por apellidos de autores, y debe incluir lo siguiente: cuando es un libro: Apellido del autor, el nombre, el año de publicación, el título de la obra en cursiva o subrayado, ciudad y editorial.(Ejemplo: Freire, Paulo,(1990), La naturaleza política de la educación, Buenos Aires : Ed. Paidos. Cuando es una Revista: apellido del autor, nombre, año de publicación, titulo del artículo entre comillas. Nombre de la revista, volumen, número de la revista, páginas. (Ejemplo: Cañas, Roberto, (1999) “El humanismo y las repercusiones científicas en los primeros filósofos griegos”, en Acta Academica, San José, no. 25, pp.95-103).
7. Los artículos y ensayos presentados serán sometidos a la revisión y aprobación por parte del Consejo Editorial de la Revista, quien se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos. En los casos en que haya discrepancia se decidirá por mayoría simple. Asimismo, dichos trabajos podrán ser sometidos a revisión filológica por parte de un especialista. Y se podrán editar para su publicación.
8. Los ensayos tendrán las siguientes características: Son producto de un análisis (contienen introducción, desarrollo y conclusión), permiten las opiniones personales y además deben estar escritos estéticamente (con absoluto dominio del idioma).
9. Deben ser artículos innétidos. Sea que no hayan sido publicados en otras oacasiones en diferentes foros.
10. Los autores deben adjuntar un breve resumen del artículo, máximo de veinte líneas, y un breve currículo, máximo de cinco líneas, con principales títulos y cargos.
11. El Consejo Editorial permite la reproducción parcial o total de los artículos a condición de que se mencione la fuente.
12. Debe incluirse un sumario de los puntos que trata en el artículo.
13. Las ilustraciones y fotografías deben adjuntarse en hojas y archivos separados con las indicaciones respectivas. No deben enviarse escaneado. Deben entregarse los originales de los gráficos preferentemente elaborados en un programa graficador como MSEXCEL.
14. Las colaboraciones deben entregarse o enviarse a Dirección de Revista de la Sala Segunda. Correo Electrónico: s2-informacion@ poder-judicial.go.cr
Tómese 5 minutos para conocer más sobre su Fondo de Capitalización Laboral (FCL)
Con tiempo
A partir de abril de 2006, quienes tengan cinco años de trabajo continuo con un mismo patrono, podrán disponer del Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Es importante que se informe y tome la decisión que más le convenga.
Qué es el FCL?
El FCL es un ahorro laboral creado por la Ley de Protección al Trabajador y administrado por las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) del cual puede disponer de quedarse sin empleo o al cumplir cinco años de relación continua con un mismo patrono.
Este ahorro se nutre de un aporte patronal del 3% del monto de su salario reportado a la CCSS –aportado por el patrono- - y cuya mitad es trasladada a su pensión complementaria anualmente.
Cosas que debo saber sobre el FCL
¿Dónde verifico el saldo y la acreditación de recursos a mi FCL?
En el estado de cuenta que su OPC le debe enviar al menos cada seis meses o en cualquier momento cuando usted lo solicite a la OPC.
¿Cuándo se puede acceder al FCL?
Al fi nalizar su relación laboral, en caso de fallecer el trabajador o al cumplir cinco años de relación laboral con un mismo patrono.
Si en abril próximo tengo cinco años de trabajar para el mismo patrono, ¿tengo necesariamente que retirar mi FCL?
No. Puede dejarlo en el fondo y seguirá ganando rendimientos. También puede trasladarlo a su plan de pensiones o ahorrarlo de otra manera.
Si no lo retiro ahora, ¿tengo que esperar otros cinco años para hacerlo?
No, estará disponible cuando usted lo necesite o en caso de terminar su relación laboral. Los únicos ahorros que no podría retirar son aquellos que corres ponden al nuevo período de acumulación.
¿Qué pasa si mi patrono está moroso con la CCSS?
Si su patrono está moroso, usted se ve perjudicado porque hay menos dinero en su cuenta, pero no pierde el derecho. Consulte la situación de su patrono en su OPC, en su orden patronal o en la CCSS.
¿Dónde obtengo más información sobre el FCL?
Consulte a su OPC todo lo que necesite saber sobre su FCL. Además, SUPEN creó un sitio en Internet donde se responden estas y otras preguntas relevantes sobre el FCL.
La dirección es http://www.mifcl.info
¿Cómo puedo disponer de mi FCL?
Si usted cumple en marzo próximo los requisitos y decidió retirar su FCL, considere
lo siguiente:
1. Puede comenzar a gestionar el retiro de su FCL desde ahora.
2. Solicite el formulario de retiro a su Operadora de Pensiones Complementarias (OPC)
3. La OPC tiene 15 días hábiles para entregarle el dinero (una vez que haya cumplido los requisitos y llenado el formulario).
4. Debe indicar cómo desea recibir el dinero: personalmente en su OPC o por medio de transferencia electrónica a su cuenta cliente en su entidad fi nanciera.
5. El retiro del FCL no tiene absolutamente ningún costo para el afi liado (ni comisiones ni cobros indirectos).
6. La entrega del dinero no está sujeta a la compra de ningún producto, servicio o apertura de cuentas nuevas en la entidad con la que realice la transacción.
Si tiene alguna duda o inquietud comuníquese con su OPC.
BN-Vital
800 268-4825
INS-Pensiones
284-8055
Interfín-Banex
800 427-9325
Popular Pensiones
261-8920
Vida Plena
257-2717
BAC San José Pensiones
295-9200
BCR-Pensión
287-9075
CCSS/OPC
522-3630 • 522-3635
por l
O bien infórmese en la SuPen
Teléfono: 243-4433 ó 243-4436
Fax: 243-4444
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .cr
Dirección en Internet: www.supen.fi .cr
Toda la información sobre el FCL también puede encontrarla en el sitio en Internet
www.mifcl.info
Nº 32813 -MTSS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
En ejercicio de las potestades conferidas en el artículo 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política, con fundamento en la Ley Nº 832 del 4 de noviembre de 1949 y sus reformas y de conformidad con la determinación adoptada por el Consejo Nacional de Salarios en Actas Nº 4868 y 4869 de 31 de octubre de 2005,
DECRETAN
Artículo 1º.-Fíjanse los salarios mínimos que regirán en todo el país a partir del 1º de enero de 2006:
CAPÍTULO 1
AGRICULTURA, (Subsectores: Agrícola, Ganadero, Silvícola, Pesquero), EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS, INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, COMERCIO, TURISMO, SERVICIOS, TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTOS
Trabajadores no calificados ¢ 4,452.00
Trabajadores semicalificados ¢ 4,891.00
Trabajadores calificados ¢ 5,105.00
Trabajadores especializados ¢ 6,132.00
---------------------------------------
A los trabajadores que realicen labores ya reconocidas como pesadas, insalubres o peligrosas y las que llegasen a ser determinadas como tales por el organismo competente, se les fijará un salario por hora equivalente a la sexta parte del salario fijado por jornada para el trabajador no calificado.
Las ocupaciones en Pesca y Transporte acuático, cuando impliquen imposibilidad para el trabajador de regresar al lugar de partida inicial al finalizar su jornada ordinaria, tienen derecho a la alimentación.
CAPÍTULO 2
GENÉRICOS (por mes)
Trabajadores no calificados ¢ 133,466.00
Trabajadores semicalificados ¢ 144,825.00
Trabajadores calificados ¢ 155,588.00
Técnicos medios de educación diversificada ¢ 167,594.00
Trabajadores especializados ¢ 179,599.00
Técnicos de educación superior ¢ 206,542.00
Diplomados de educación superior[1] ¢ 223,074.00
Bachilleres universitarios ¢ 253,018.00
Licenciados universitarios ¢ 303,630.00
En todo caso en que por disposición legal o administrativa se pida al trabajador determinado título académico de los aquí incluidos, se le debe pagar el salario mínimo correspondiente, excepto si las tareas que desempeña están catalogadas en una categoría ocupacional superior de cualquier capítulo salarial de este Decreto, en cuyo caso regirá el salario de esa categoría y no el correspondiente al título académico.
Los salarios para profesionales aquí incluidos rigen para aquellos trabajadores debidamente incorporados y autorizados por el Colegio Profesional respectivo, con excepción de los trabajadores y profesionales en enfermería, quienes se rigen en esta materia por la Ley No. 7085 del 20 de octubre de 1987 y su Reglamento.
Los profesionales contratados en las condiciones señaladas en los dos párrafos anteriores, que estén sujetos a disponibilidad, bajo los límites señalados en el artículo 140 del Código de Trabajo, tendrán derecho a percibir un 23% adicional sobre el salario mínimo estipulado según su grado académico de Bachilleres o Licenciados universitarios.
CAPÍTULO 3
RELATIVO A FIJACIONES ESPECÍFICAS
Recolectores de café (por cajuela) ¢ 442.85
Recolectores de coyol (por kilo) ¢ 14.563
Servidoras domésticas (más alimentación), (por mes) ¢ 77,159.00
Trabajadores de especialización superior [2] ¢ 9,606.00
Periodistas contratados como tales (incluye el 23%
en razón de su disponibilidad) (por mes) ¢ 373,952.00
Estibadores:
¢ 0.6324 por caja de banano
¢ 39.533 por tonelada
¢ 168.60 por movimiento
Los portaloneros y los wincheros devengan un salario mínimo de un 10% más de estas tarifas.
Taxistas en participación, el 30% de las entradas brutas del vehículo. En caso de que no funcione o se interrumpa el sistema en participación, el salario no podrá ser menor de cinco mil seiscientos tres colones (¢5,603.00) por jornada ordinaria.
Agentes vendedores de cerveza, el 2.45% sobre la venta, considerando únicamente el valor neto del líquido.
Circuladores de periódicos, el 15% del valor de los periódicos de edición diaria que distribuyan o vendan.
Artículo 2º.- Por todo trabajo no cubierto por las disposiciones del artículo 1º de este decreto, todo patrono pagará un salario no menor al de Trabajador no Calificado del Capítulo Primero de este decreto.
Artículo 3º.- Los salarios mínimos fijados en este Decreto, son referidos a la jornada ordinaria de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo Segundo del Título Tercero del Código de Trabajo, con excepción de aquellos casos en los que se indique específicamente que están referidos a otra unidad de medida.
Cuando el salario esté fijado por hora, ese valor se entiende referido a la hora ordinaria diurna. Para las jornadas mixta y nocturna, se harán las equivalencias correspondientes, a efecto de que siempre resulten iguales los salarios por las respectivas jornadas ordinarias.
Artículo 4º.- El título “Genéricos”, cubre a las ocupaciones indicadas bajo este título, en todas las actividades, con excepción de aquellas ocupaciones que estén especificadas bajo otros títulos. Los salarios estipulados bajo cada título cubren a los trabajadores del proceso a que se refiere el título respectivo, y no a los trabajadores incluidos bajo el título Genéricos.
Para la correcta ubicación de las ocupaciones de las distintas categorías salariales de los Títulos de los Capítulos del Decreto de Salarios, se deberá aplicar lo establecido en los Perfiles Ocupacionales, que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Salarios y publicados en La Gaceta Nº 233 de 5 de diciembre 2000.
Artículo 5º.- Este Decreto no modifica los salarios que, en virtud de contratos individuales de trabajo o convenios colectivos, sean superiores a los aquí indicados.
Artículo 6º.- Los salarios por trabajos que se ejecuten por pieza, a destajo o por tarea o a domicilio, ya sea en lugares propiedad del empleador o bien en el domicilio del trabajador, no podrán ser inferiores a la suma que el trabajador hubiera devengado laborando normalmente durante las jornadas ordinarias y de acuerdo con los mínimos de salarios establecidos en el presente Decreto.
Artículo 7º.- Regulación de formas de pago: si el salario se paga por semana, se debe de pagar por 6 días, excepto en comercio en que siempre se deben pagar 7 días semanales en virtud del articulo 152 del Código de Trabajo. Si el salario se paga por quincena comprende el pago de 15 días, o de 30 días si se paga por mes, indistintamente de la actividad que se trate. Los salarios determinados en forma mensual en este Decreto, indican que es el monto total que debe ganar el trabajador, y si se paga por semana, siempre que la actividad no sea comercial, el salario mensual debe dividirse entre 26 y multiplicarse por los días efectivamente trabajados.
Artículo 8º.-Rige a partir del 1º de enero de 2006
Dado en la Presidencia de la República -San José, el día tres de noviembre del dos mil cinco.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA. --El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Trejos Ballestero.
Publicado en la Gaceta No. 241 del 14 de diciembre del 2005.