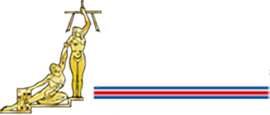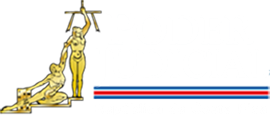Despido de empleada de confianza en período de lactancia
VOTO N° 2007-000701
De las 10:10 hrs. del 28 de septiembre de 2007.
I.- ANTECEDENTES. Como fundamento de su pretensión, la actora afirmó que fue nombrada en el puesto de Asistente Fracción Política 2, Nº 38775, en el Área de Fracciones Políticas, con un salario de ¢203.557 mensuales; por un plazo del 1° de mayo del 2002 al 30 de abril del 2006. Refirió que en octubre del 2002 quedó embarazada y por lo cual se le extendió la respectiva licencia de maternidad del 1° de julio de 2003 al 29 de octubre de ese año. De regreso a su trabajo le manifestó a su jefa, la diputada ..., que se retiraría más temprano por tener derecho a la hora de lactancia. En ese acto, su jefa le respondió que no se preocupara, pues había decidido despedirla y que tenía la carta de despido en su poder, sin que le diera ninguna explicación sobre los motivos. En consecuencia, acudió a estrados judiciales y demandó la declaratoria en sentencia, de los siguientes extremos: a) que el despido fue injustificado; b) que se violó el debido proceso, pues se debió haber seguido el trámite del artículo 94 bis de Código de Trabajo, para que se demostrara la falta endilgada; c) que la Asamblea Legislativa está obligada a restituirla en su puesto de trabajo con el pleno goce de sus derechos laborales; d) que la Asamblea está obligada a pagarle los salarios caídos dejados de percibir, intereses al tipo legal desde el despido hasta su reinstalación efectiva; e) que su patrono debe hacerle frente a la indemnización por el grave daño moral que le ha ocasionado, por haber lesionado su dignidad humana, y cuya cuantificación será establecida en sentencia; f) que sobre el monto del daño moral, la demandada deberá pagar intereses al tipo de ley, a partir del momento de la producción del daño y hasta su efectivo pago; y g) que la entidad accionada debe hacerle frente a las costas procesales y personales de la demanda. La demanda fue contestada en forma extemporánea (folios 96 a 110). La sentencia de primera instancia declaró parcialmente con lugar la demanda, ordenó la reinstalación de la actora con el pleno goce de sus derechos laborales, debiendo la parte accionada cancelarle los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la fecha en que regía su contrato de trabajo, sea hasta el 30 de abril de 2006, intereses legales desde el despido y hasta su efectivo pago, y honorarios de abogado en el veinte por ciento sobre la condenatoria. Denegó el daño moral (folios 123 a 146). En apelación de ese fallo, interpuesta por la representación estatal, conoció el Tribunal de Trabajo, el cual declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos y resolvió el asunto sin especial condena en costas (folios 209 a 215). Ante esta Sala recurre el apoderado especial judicial de la actora por los motivos que de seguido se exponen.
II.- AGRAVIOS: El apoderado especial judicial de la actora muestra inconformidad con lo resuelto en la instancia precedente y, en concreto, reclama: a) que la sentencia impugnada debe revocarse porque incurre en una serie de irregularidades y deficiencias, tanto en la valoración de los hechos, como de la prueba y las circunstancias en las cuales se dio por parte del patrono la violación a la normativa laboral y derechos de la actora. b) que está absolutamente demostrado que su representada fue contratada por la Asamblea Legislativa para desempeñarse durante cuatro años en el puesto de Asistente de Fracción Política 2. Objeta que se le haya denegado la estabilidad en su puesto por la condición de servidora de confianza. Independientemente del nombre de su cargo, el plazo estaba definido por un contrato firmado entre las partes, por lo que el ad quem incurrió en error al atribuir a un contrato por tiempo determinado -cuatro años-, la condición “por tiempo indefinido”, violando así el cuadro fáctico constante en el expediente, al introducir un elemento nuevo, del que nunca se ha discutido. c) Insiste en la revocatoria de la sentencia, porque quedó probado en autos la licencia por maternidad, del 1° de julio de 2003 al 29 de octubre de ese año, y que la actora fue despedida sin justa causa a partir del 15 de noviembre de 2003, cuando estaba en período de lactancia. Ese despido se ordenó con el falaz argumento de que la oficina requería de bastos servicios y experiencia en atención al público, recepción de documentos, sin habérsele seguido el debido proceso, por lo que el patrono no demostró el incumplimiento de sus obligaciones. No obstante, el Tribunal da por buena la conducta patronal, a pesar de que vulnera la consideración y el respeto que debe regir las relaciones contractuales laborales. d) El patrono infringió el artículo 94 del Código de Trabajo, al cesarla en período de lactancia; así como el debido proceso, ya que no se siguió el trámite ordenado por el numeral 94 bis ibídem. El Tribunal hizo caso omiso y revocó la sentencia, por considerar que la actora pidió sus prestaciones legales e indemnizaciones por el período de lactancia, insinuando que renunció a ello. e) Que el acuerdo de despido debía ser tomado por la fracción para presentarlo al Directorio. f) Que la sentencia se fundamenta en premisas incorrectas, tales como que el despido no se debió a la atribución de una falta, cuando consta en autos que doña … manifestó por escrito el despido por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Que cuando se le dio la carta de despido, ya había finalizado el período de lactancia, lo cual es falso. g) Se vulneró el principio de certeza, ya que el nombramiento se convertía en una relación contractual a un plazo de cuatro años, de modo que se le podía despedir antes pero pagándole los salarios dejados de percibir por el resto del contrato laboral. Al interpretar el Tribunal que era a plazo indefinido, quebranta el principio de la lógica de toda resolución judicial. h) Que la sentencia se basa únicamente en lo dispuesto por la Sala Constitucional en el recurso de amparo presentado por la actora. Con su anuencia a la indemnización no se estaba mostrando conforme, sino solicitando lo que se le debía, pues de lo contrario, no hubiera presentado esta demanda. Le reprocha al fallo, una indebida interpretación de lo resuelto por la Sala Constitucional. Señala como quebrantados los artículos 14, 18, 19, 94, 94 bis, 95 y 454 del Código de Trabajo, así como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y la Ley de promoción de la igualdad real de la Mujer N° 7142 de 2 de marzo de 1990, y los artículos 41, 51 y 55 de la Constitución Política. En consecuencia, solicita se revoque la sentencia impugnada y en su lugar se declare que la actora tiene derecho a los rubros conferidos en la sentencia de primera instancia
(folios 223 a 231).
III.- DEL DESPIDO DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA. De manera reiterada, cuando esta Sala ha debido analizar la legalidad del despido de una trabajadora embarazada o en período de lactancia, ha hecho acopio del conjunto de disposiciones vigentes en nuestro ordenamiento jurídico y que establecen una especial tutela para la trabajadora grávida, habida cuenta de los innegables actos de discriminación laboral a los que por esa particular condición, se enfrenta la población femenina en el campo laboral. En este sentido se ha citado la Constitución Política –nuestra norma fundamental- en cuanto declara a la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad; y la obligación para el Estado de darle una protección especial, dentro de ella, a la madre y al niño. Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 17.1 y 19, consagra una protección especial a la familia y a los menores. Pero también existen otras disposiciones de igual raigambre normativa supranacional, que en orden al respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, contemplan una preocupación y protección especial para las mujeres, en todos los ámbitos de su participación. Esta normativa no hace otra cosa que reconocer la especial condición de vulnerabilidad con la cual son tratadas las mujeres, en muchos ámbitos de su participación dentro de la sociedad. Dentro de este cúmulo de importantes tratados internacionales debemos citar la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” conocida como la “Convención de Belém do Pará”, adoptada por la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1994 e incorporada al ordenamiento interno por Ley N ° 7499, del 2 de mayo de 1995, en cuanto propugna la eliminación de cualquier forma de violencia contra la mujer. Asimismo, la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” ratificada por Ley N° 6968, del 2 de octubre de 1984. Esta última contiene importantes normas relacionadas con esta concreta materia. Así, por ejemplo, en el artículo 11, se establece: “1º.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos, en particular: … f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. / 2º.- A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. / b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales. …”. Algunos de los principios que a manera de normas programáticas consagran estos cuerpos normativos, fueron desarrollados por la Ley N ° 7142, del 8 de marzo de 1990, que es la Ley de promoción de la igualdad social de la mujer, el cual reformó el artículo 94 del Código de Trabajo y le adicionó el numeral 94 bis; estableciéndose una protección especial mayor para las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia. Aunque también, la protección contra el despido discriminatorio, se vio apoyada por la prohibición general contra toda discriminación laboral, introducida a ese Código, por Ley N° 8107 de 18 de julio del 2001. Con base en estas disposiciones, se puede decir que existe una prohibición general para el despido de la trabajadora embarazada o en período de lactancia que, corresponde decirlo, no se traduce en una inamovilidad de la trabajadora sino en una garantía de estabilidad en el trabajo, de no poder ser despedida a menos que concurra en una causal legal para ello. Esta protección se ve reforzada, porque aún en ese supuesto, el patrono –dice el artículo 94 del Código de Trabajo- está obligado a gestionar la autorización del despido ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, donde deberá comprobar la falta. Ahora bien. Establece la norma que para gozar de esta protección, la trabajadora debe dar aviso de su estado al empleador y aportar certificación médica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social; mas, tal exigencia debe entenderse como una medida para comprobar de manera fehaciente al patrono la condición del embarazo o de la lactancia, pues no es posible entender que, el cumplimiento de tal formalidad sea más bien un obstáculo para la protección que se pretende o bien, un instrumento del cual se apropie el patrono para desconocer la aplicación de esa disposición. Por esa razón, en múltiples ocasiones en los que la Sala ha conocido de casos semejantes al que nos ocupa, ha declarado la nulidad del despido cuando, aún sin habérsele hecho entrega del mencionado dictamen, el patrono o sus representantes tenían conocimiento de la gravidez de la trabajadora. En la construcción jurisprudencial, de la aplicación de la norma al caso concreto, se ha dicho que la certificación médica bien puede ser aportada con posterioridad; pues no se trata de un requisito esencial para que opere la protección; dado que basta la mera comunicación –que incluso puede ser hasta verbal-, para que operen los mecanismos de protección. Esa comunicación, se ha dicho, puede hacerse aún en el momento mismo del despido (ver, entre las más recientes, las sentencias números 91, de las 10:10 horas, del 2 de febrero; 136, de las 9:35 horas, del 23 de febrero; y, 281, de las 10:10 horas, del 25 de mayo, todas del 2001) e inclusive puede omitirse si el embarazo es notorio (consúltense, entre muchos otros, el fallo, número 438, de las 9:30 horas, del 3 de agosto el 2001); y, la protección aún prospera, cuando se presume, con base en indicios claros, precisos y concordantes, que el empleador tenía conocimiento de la gestación de la trabajadora (al respecto, pueden verse las sentencias números 589, de las 10:00 horas, del 28 de setiembre del 2001; y, 229, de las 9:00 horas, del 17 de mayo de este año 2002). En esencia, se trata de la tutela al fundamental derecho al trabajo, pero además, al también fundamental derecho a la vida y a la procreación. El despido de una mujer embarazada o en período de lactancia, por cualesquiera de esas dos condiciones es entonces doblemente discriminatorio. En primer lugar, porque limita el ejercicio del derecho fundamental a la vida y a la procreación, ante el riesgo que enfrenta la trabajadora de verse despedida por el ejercicio de tales derechos fundamentales; y en segundo término, porque al ser la condición del embarazo o de la lactancia, una situación propia y natural a las mujeres, sólo afecta a esta parte, tan importante, de la población laboral. Ahora bien. Como las actuaciones discriminatorias normalmente no se presentan abiertas, sino veladas, quien juzga debe tener una sensibilidad especial al valorar la prueba aportada y al amparo de la sana crítica poder discernir si se trata o no, de un despido discriminatorio; tomando en consideración que, por enfrentarnos ante el reclamo de derechos fundamentales toda interpretación posible debe hacerse en pro de la tutela efectiva que otorga ese régimen de protección. Por eso se ha dicho que, están cubiertas por este fuero especial las trabajadoras aún en el período de “de prueba” que se estila tanto en el sector público como en el privado, lo mismo que las funcionarias interinas; y que el procedimiento previsto para ante el Ministerio de Trabajo, no puede ser suplantado por un procedimiento disciplinario verificado al interno de la entidad patronal, pues éste otro, consagrado en esta ley, corresponde a un procedimiento especial de tutela para las trabajadoras en tales condiciones (ver en este sentido los votos N° 948-00 de las 8:10 horas del 24 de noviembre del 2000; 136-01 de las 9:35 horas del 23 de febrero del 2001).-
IV.- SOBRE LA LEGALIDAD DEL DESPIDO EN EL CASO EN ESTUDIO: Dice el artículo 94 del Código de Trabajo que la trabajadora en período de lactancia despedida sin la necesaria autorización del Ministerio de Trabajo, podrá pedir al juez de trabajo su reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus derechos y el juez le impondrá al empleador el pago de los salarios dejados de percibir; o en caso de que la trabajadora no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, además de la indemnización por cesantía a que tuviere derecho y en concepto de daños y perjuicios, diez días de salario. En el caso en estudio, el Tribunal de Trabajo desestimó la demanda por dos concretas razones: en primer lugar, porque de acuerdo con el voto de la Sala Constitucional que rechazó el recurso de amparo, no hubo violación a ningún derecho fundamental en tanto la condición del puesto permitía la libre remoción; y en segundo término, porque la actora mostró su anuencia con el cese de sus labores. Ciertamente, el voto constitucional al que se hizo referencia, declaró que no hubo en el despido de la trabajadora ninguna vulneración a algún derecho fundamental, dada su condición de empleada de confianza y porque -dice la Sala- la actora aceptó el cese de sus labores. Sin embargo, en modo alguno, ese pronunciamiento constitucional (folios 206-208) analizó el despido de la trabajadora, al alero de su derecho fundamental a no ser discriminada en razón de su condición grávida. Por esa razón, en esta litis no puede librarse el análisis de la legalidad del despido, a lo que, sobre un aspecto específico resolvió la Sala Constitucional. Por el contrario, por encontrarnos –como se dijo- frente a un derecho fundamental, la protección contra el despido de una trabajadora embarazada o en período de lactancia, no admite más restricciones que las legalmente impuestas y lo cierto es que, ninguna restricción legal existe para el reconocimiento de la tutela especial concebida para las mujeres en tales estados. Frente a una trabajadora en estado de embarazo o en período de lactancia y salvado el caso de razones objetivas concretas, el patrono -del sector público o del privado- que pretenda despedirla debe proceder a gestionar la autorización respectiva ante el Ministerio de Trabajo; independientemente de que la trabajadora se encuentre
en una etapa de prueba, o interina, o bien se trate de una trabajadora de confianza, pues lo contrario sería interpretar que estas trabajadoras –de por sí, en una precaria situación laboral- sí puedan ser afectadas con actos discriminatorios, lo que evidentemente resultaría contradictorio con la finalidad proteccionista de la ley.
El otro de los aspectos relacionados en el fallo del Tribunal, niega el derecho a la actora por el hecho de haber recibido la indemnización prevista en el artículo 94 bis del Código de Trabajo. Como bien lo advierte el recurrente, en el voto constitucional citado, esa Sala dijo: “En todo caso, de considerar la amparada improcedente su despido por todas las razones esgrimidas en su escrito e interposición, así como la interpretación que se diera a la nota de cita, mediante la cual, según se consideró por parte de las instancias legislativas pertinentes, mostró su anuencia con el cese de funciones, le asiste el derecho de acudir ante la jurisdicción laboral correspondiente, para lo que en derecho corresponda, pero no ante este Tribunal, por ser materia ajena al ámbito de su competencia.” Sabido es que, la competencia de la Sala Constitucional está referida a aspectos de constitucionalidad y vulneración de derechos fundamentales, pues los de legalidad deben ser dirimidos en la jurisdicción común. La indemnización contemplada en el artículo 94 bis del Código de Trabajo, está concebida como un derecho alternativo que tiene la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia para que, una vez constatado por los órganos jurisdiccionales que su despido se realizó en contravención con lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Trabajo, el juzgador/a ordene su reinstalación a su puesto, con pleno goce de sus derechos, en cuyo caso, la trabajadora podrá optar por acogerse a la indemnización legal. Es entonces una prerrogativa de la trabajadora, renunciar a la reinstalación y pedir en su caso, el pago de la cesantía y los daños y perjuicios dispuestos, a razón de diez días de salario. En el presente caso, se ha constatado que el trámite ante el Ministerio de Trabajo, para proceder al despido, fue obviado bajo el criterio de que cuando a la actora se le comunicó el despido, ella no había aportado ninguna certificación médica, ni constancia (folios 76-82 y acuerdo de directorio legislativo a folios 84-88). Sin embargo, está demostrado que la comunicación del despido se le hizo formalmente a la trabajadora, un día después de haberse reintegrado de su licencia por maternidad, el 29 de octubre del 2003 (folio 79). La lactancia es un hecho natural y consustancial al parto, de particular protección incluso a través de una ley especial, denominada Ley de Fomento a la Lactancia Materna, cuya preocupación fundamental es fomentar, apoyar, promocionar y proteger la lactancia materna de los niños y niñas menores de un año. De manera que no es lógico pensar que una trabajadora recién reintegrada a sus labores con ocasión de la licencia por maternidad, no se encuentre en esa situación. Ciertamente existe una obligación de la trabajadora de documentar ante el patrono esa condición, a los fines de poder contar con los beneficios dispensados por la norma. Sin embargo, en semejantes condiciones en las que además, la trabajadora pone verbalmente en conocimiento de su jefa, su condición, la buena fe y el respeto al ordenamiento jurídico, impedían proceder a su despido. Como se mencionó en líneas precedentes, de manera reiterada la Sala ha sido conteste
en declarar:
“La certificación médica o la constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social, no tiene que ser aportada, necesaria y obligatoriamente, al momento de comunicarse el estado de gravidez; pues de mantenerse la relación laboral, ese requisito, meramente Ad probationem, bien puede cumplirse a posteriori, por lo que, si la trabajadora le comunica al empleador, o a su representante, estar embarazada, el empleador deberá conceder un término razonable a la trabajadora para que acredite su estado y, si así lo demostrase, deberá entonces seguir, contra ésta, aquel trámite administrativo previo”.
En ese orden de ideas, ese fuero especial previsto por la ley tiene como fundamento el hecho mismo del estado de la gravidez o la lactancia, con el fin de hacer efectiva aquella protección especial a la madre y al niño, dispuesta por la Carta Fundamental. En consecuencia, basta con que la trabajadora invoque dicha situación, para que el patrono no pueda despedirla a su arbitrio; debiendo requerirla para que en un término prudencial le presente el certificado médico que respalde su afirmación y de corroborar su certeza, seguir el procedimiento administrativo indicado (sobre el tema también se pueden consultar los Votos Números 340, de las 10:10 horas, del 30 de octubre de 1996; 148, de las 10:30 horas, del 19 de junio de 1998; y el 1012, de las 9:40 horas del 24 de noviembre del 2004). Bajo tales supuestos -aplicables por igualdad de razones al caso de la trabajadora en período de lactancia- los representantes patronales podían suponer y advertir que la actora se encontraba en estado de lactancia y por lo mismo, era imposible proceder a su destitución, sobre todo, si en un término prudencial de seis días y sin que se hubiera tomado formalmente el acuerdo de su despido (folio 33 y 80), la actora aportó la certificación médica de su condición. Al no proceder de esa forma y ordenar pese a ello, la destitución de la trabajadora, no cabe duda que el despido resultó ilegal, pues en esa condición la trabajadora no podía ser despedida, sin el necesario e indispensable trámite previo ante el Ministerio de Trabajo. El punto es que, la solicitud de pago de indemnización realizada ante el directorio legislativo, no puede entenderse como sustitutiva del derecho de la trabajadora a reclamar contra la ilegalidad de su despido. Como se apuntó en las líneas precedentes, el derecho a la indemnización dispuesta por la ley, es una opción que tiene la trabajadora cuando el juez(a) ordena la ilegalidad del despido; caso en el cual, la trabajadora, con plena libertad, podrá optar entre el retorno a su puesto o la indemnización. Ese no es un supuesto válido en donde se pueda ubicar, la decisión de doña …, dado que cuando ella formuló la solicitud de esa indemnización no estaba en la condición de elegir entre la reinstalación a su puesto o el pago de la indemnización, y por lo mismo no puede decirse que la trabajadora haya realizado libre y válidamente una opción y una renuncia a un derecho que en ese momento no se le había garantizado.
V.- CONCLUSIÓN: Estando en presencia de un despido evidentemente nulo por ilegal, se debe revocar la sentencia recurrida en cuanto denegó los extremos peticionados en la demanda. Para restituir a la actora … en los derechos que le fueron violados, el Estado debe pagarle los salarios caídos por todo el tiempo que faltó para que se cumpliera su contrato a plazo, así como los intereses al tipo legal y ambas costas del proceso, fijándose las personales en el veinte por ciento de la condenatoria. A las cantidades resultantes, que se fijarán en ejecución de sentencia, se le rebajará la suma recibida por prestaciones laborales.
POR TANTO:
Se revoca la sentencia recurrida. Se acoge la demanda en los extremos que se dirán, entendiéndose denegada en lo demás. Se declara nulo el despido de que fue objeto la actora …. En consecuencia, para restituir a doña … en los derechos que le fueron violados, el Estado debe pagarle los salarios caídos por todo el tiempo que faltó para que se cumpliera su contrato a plazo, así como los intereses al tipo legal a partir del momento en que se generaron las obligaciones; y ambas costas del proceso, fijándose las personales en el veinte por ciento de la condenatoria. A las cantidades resultantes, las que se fijarán en ejecución de sentencia, se le rebajarán a la actora, la suma pagada por prestaciones laborales.
Los suscritos Magistrados, disentimos del voto de mayoría de esta Sala, con fundamento en las siguientes consideraciones:
I.- La Constitución Política dedica el Título V, a la tutela y protección de los derechos y de las garantías sociales. En el Capítulo Único de ese Título, el numeral 51, consagra la familia como elemento natural y fundamento esencial de la sociedad, estableciendo una protección especial por parte del Estado; derecho que, expresamente, se hace extensivo, entre otros, a la madre y al niño. Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 17.1 y 19, señala la protección a la familia y a los menores. Estas normas se encuentran desplegadas en la legislación ordinaria, en los artículos 94 y siguientes del Código de Trabajo, que detallan el contenido de esos principios. Así, el numeral 94 prohíbe a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o en período de lactancia, salvo por causa justificada originada en falta grave, conforme a las causales establecidas en el artículo 81 ibídem, caso en que deberá gestionar el despido ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta. Sin embargo, para gozar de esta protección, la trabajadora debe dar aviso de su estado al empleador, y aportar certificación médica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social. El 94 bis ibídem, establece el derecho de la trabajadora despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, a gestionar ante el juez de trabajo, su reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus derechos. En el supuesto de que no optare por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, además de la indemnización por cesantía a que tuviere derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios dejados de percibir desde el momento del despido y hasta completar ocho meses de embarazo. De esa manera se establece una clara excepción al régimen de libre despido, contemplado en el artículo 63 de la Constitución Política.
II.- La trabajadora embarazada o en período de lactancia goza de una protección especial que impide el libre despido, para evitar que por razón de su género, sea discriminada. Así, el artículo 94 bis del Código de Trabajo, establece su derecho a la reinstalación con el pleno goce de todos sus derechos, y en caso de que no optare por ello, la indemnización por cesantía, y en concepto de daños y perjuicios, diez días de salario. En el caso en estudio, la actora optó por esto último, pues en nota de fecha 12 de noviembre de 2003, dirigida al diputado …, Presidente del Directorio Legislativo, manifestó: “En vista del Acuerdo Legislativo tomado el 11 de noviembre del presente año, artículo 13, solicito se me reconozca la indemnización por período de lactancia según los artículos 94 bis y 95 del Código de Trabajo, debido a que fui despedida del despacho de la Diputada … un día después de que se culminó mi licencia de maternidad y consta en los servicios de salud de la Asamblea Legislativa que me encuentro en período de lactancia” (folio 190). De modo que si en acuerdo Nº 004-04 de la Asamblea Legislativa, se acogió la gestión presentada por la señora …, y se acordó reconocerle el pago de 39 días de cesantía, 10 días de indemnización, 1 mes de preaviso, 15 días de vacaciones correspondientes al período 2002-2003, y 7.5 días del 2003- 2004, para un total de ¢614.206,55 (folios 187 y 188), no procede la reinstalación pretendida. En este sentido, la Sala Constitucional, en Voto Nº 03666, de las 9:53 horas del 16 de abril de 2004, que rechazó por el fondo el recurso de amparo interpuesto por la actora, consideró: “…al demostrarse que no ostentaba una condición laboral en la que para su cese, debió sometérsele a un procedimiento administrativo, en razón de que ella misma mediante nota del 12 de noviembre de 2003, mostró su anuencia con el cese de sus labores, aún cuando se encontraba dentro del período de lactancia y por ende, protegida por las disposiciones legales que regulan el despido de funcionarias en estado de gravidez o dentro del período de lactancia, razón por la que ante la ausencia de trasgresión a derecho fundamental alguno, el recurso resulta improcedente...” (folio 208). De forma tal que consideramos no hay elementos de prueba suficientes para razonablemente suponer que el despido obedeciera a un acto discriminatorio en razón del período de lactancia. No estamos en presencia de un despido de esta naturaleza, ya que no ha quedado demostrado en el proceso, la relación de causalidad entre el hecho motivador del despido y el período de lactancia de la actora. En consecuencia, estimamos que no incurrieron los juzgadores de instancia, en los errores en la valoración de prueba que se les atribuyen, ni infracción a las normas que se citan.
III.- Por las razones expuestas, nos apartamos del criterio de la mayoría, y confirmamos la sentencia.
POR TANTO:
Confirmamos el fallo recurrido.