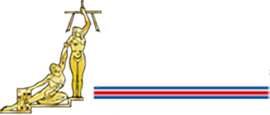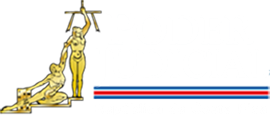Relación laboral. Chofer no brindaba servicios de taxista informal
VOTO N° 2007-000707
De las 9: 55 hrs. del 3 de octubre de 2007.
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: En el escrito inicial de la demanda, el actor, señaló que laboró para la señora …, durante el período comprendido del 6 de junio del 2000 al 25 de abril del 2003, en que se le comunicó que prescindía de sus servicios, sin la cancelación de las prestaciones legales. Según indicó, se desempeñó como chofer personal de la demandada y además realizaba otras actividades cuando no se le requería, como cobrar alquileres, entregar recibos, retiro de medicamentos, mantenimiento de la vivienda, compra de comestibles. Su jornada de trabajo lo era de absoluta disponibilidad, acorde con las necesidades cotidianas de la empleadora, pues no siempre iniciaba y concluía dentro del mismo horario; no obstante usualmente se presentaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 3:30 de la tarde y en ocasiones a las 6 p.m. Se le remuneraba de forma diaria, de acuerdo con las horas laboradas, devengando un ingreso que oscilaba entre ¢5.000.00 y ¢7.000.00, equivalente a un salario mensual promedio de ¢140.629.00 mensuales. Al prescindirse de sus servicios, requirió al contador de la demandada el cálculo de los extremos laborales y constancia salarial. Con base en esos hechos solicitó que en sentencia se declarara con lugar la demanda y se condenara a la accionada al pago de vacaciones y aguinaldo, preaviso, cesantía, horas extra e intereses por los montos adeudados desde el despido hasta su efectivo pago y ambas costas (folios 1-69). La demandada opuso las excepciones de incompetencia en razón de la materia (resuelta interlocutoriamente a folio 33), falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva y la genérica de sine actione agit. Argumentó que el actor operaba como taxista pirata y le brindaba servicios como tal cuando se le requería ocasionalmente. Se le remuneraba por servicio prestado y el costo lo fijaba él, siendo la relación de índole civil y no laboral. Realizaba algunos mandados y esporádicamente efectuaba reparaciones en su vivienda. El actor le prestaba servicios a otras personas, pues no tenía un horario, tampoco recibía órdenes al no encontrarse bajo su dirección. En cuanto a la declaración de renta fue el contador quien consideró necesario que se anotaran los pagos al actor como salario para efectos contables, pero ella nunca le indicó que fuera su empleado. Solicitó se declarara sin lugar la demanda, con ambas costas a cargo del demandante (folios 19-23). La juzgadora de primera instancia, consideró que la relación entre las partes fue de naturaleza laboral. Declaró con lugar parcialmente la demanda, condenando a la actora al pago de los extremos de un mes por preaviso por la suma de ¢140.629.00; 40 días por cesantía, la suma de ¢187.505.33; dos períodos de vacaciones, (4 semanas) la suma de ¢140.629.00 y dos períodos de aguinaldo la suma de ¢281.258.00. Concedió intereses legales a partir del cese de la relación laboral hasta su efectivo pago. Denegó el extremo de horas extra. Resolvió con ambas costas a cargo de la accionada, fijando las personales en el 20% de la condenatoria (folios 49-56). El apoderado especial de la accionada apeló la sentencia (folios 59-62). La sección cuarta del Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, la confirmó (folios 72-84).
II.- AGRAVIOS DEL RECURRENTE.- El apoderado especial judicial de la demandada, recurre la sentencia de segunda instancia, por los siguientes motivos. Alega razones de fondo por violación de ley, al estimar que el tribunal incurrió en error de hecho por incorrecta apreciación de las probanzas. Acusa erróneo el criterio del tribunal que para la demostración de otro tipo de relación contractual que no sea de naturaleza laboral, deba acreditarse mediante contrato escrito, pues no existe normativa que lo exija para el contrato de prestación de servicios. La presunción de laboralidad establecida en el artículo 18 del Código de Trabajo puede destruirse mediante la demostración de la existencia de otro tipo de contrato, a través de la declaración de testigos o por cualesquiera otro medio de prueba permitidos por la ley. Sostiene que con la declaración de los testigos (as) se colige que entre las partes no existió relación laboral. La propia esposa del actor al declarar dijo que él tenía otros clientes y que doña … lo debía llamar a su casa cuando necesita un servicio y en muchas ocasiones no lo localizaba, debiendo llamarlo al celular. Sostiene que no es típico de una relación laboral que la supuesta patrona deba andar buscando a su empleado para que éste realice su trabajo, y cuando lo requiera tenga que llamarlo a su casa. El actor era una persona de entera confianza de la demandada y de manera reiterada y permanente le prestaba sus servicios a cambio de un precio, para que le colaborara en sus diferentes quehaceres. Con la testimonial evacuada se acreditó que el actor le brindaba servicios a otras personas y se podía negar a prestarle servicios a doña …, configurándose disposición de sus actos. Reclama vulneración del artículo 18 del Código de Trabajo, al estar demostrado que el actor no ejecutaba sus servicios bajo la dependencia permanente y dirección inmediata de la demandada. Conforme al artículo 561 del Código de Trabajo, aporta para su valoración diferentes recibos firmados por el actor, con lo cual se demuestra la condición jurídica de los servicios. Con base en lo anterior, solicita se revoque el fallo del tribunal respecto de los extremos concedidos, declarándose sin lugar las pretensiones del actor (folios 92-99).
III.-SOBRE LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA MEJOR RESOLVER. En esta materia es posible disponer probanzas para mejor proveer, como parte del trámite del recurso ante esta tercera instancia, cuando fueren absolutamente indispensables para decidir con acierto el punto o puntos controvertidos (artículo 561 del Código de Trabajo); en este caso no se está en presencia de esa situación.
IV.- DE LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO. Reiteradamente esta Sala ha dicho que el carácter laboral de una determinada relación jurídica puede establecerse mediante la identificación de determinados elementos, que caracterizan ese tipo de relaciones. El estudio debe partir de los conceptos de empleador (a) y de trabajador (a) que establecen los artículos 2 y 4 del Código de Trabajo, para luego analizar, especialmente, el numeral 18, que define el contrato de trabajo. En efecto, de conformidad con esta última norma, contrato laboral es aquél en el cual, con independencia de la denominación que se le dé, una persona se obliga a prestar, a otra u otras, sus servicios o a ejecutarle (s) una obra, bajo su dependencia permanente y dirección inmediata o delegada; y por una remuneración, de cualquier clase o forma. También establece, dicho numeral, una presunción legal -la cual, desde luego, admite prueba en contrario, pues es sólo iuris tantum-, respecto de la existencia de un vínculo laboral, entre el individuo que presta sus servicios y quien los recibe. La remuneración, de conformidad con el numeral 164 ídem, puede pagarse por unidad de tiempo, por pieza, por tarea o a destajo y en dinero, en dinero y especie, por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el empleador (a). Tres elementos son, entonces, los que con claridad ayudan a definir jurídicamente el carácter o la naturaleza de una relación de trabajo: la prestación personal de un servicio, el cual debe ser remunerado y que se desarrolle bajo subordinación, respecto del empleador (a). Jurisprudencial y doctrinariamente se ha establecido que, por lo general, tal subordinación o dependencia, es el elemento fundamental para poder determinar si se está o no en presencia de una relación laboral. Esto por cuanto existen otros tipos de relaciones jurídicas, donde los elementos de la prestación de los servicios o de la ejecución de obras y el de la remuneración, también están presentes, configurando lo que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha dado en llamar “zonas grises” o “casos frontera”. De esa manera, generalmente, el elemento determinante, característico y diferenciador, en la de naturaleza típicamente laboral, es el de la subordinación; la cual se concibe como “el estado de limitación de la autonomía del trabajador al cual se
encuentra sometido, en sus prestaciones, por razón de su contrato; y que proviene de la potestad del patrono o empresario para dirigir la actividad de la otra parte, ...”; “... es un estado de dependencia real producido por el derecho del empleador de dirigir y dar órdenes, y la correlativa obligación del empleado de obedecerlas...” por lo que basta “...con que exista no la posibilidad de dar órdenes, sino el derecho de hacerlo y de sustituir su voluntad a la de quién presta el servicio, cuando el que ordena lo juzgue necesario.” (CABANELLAS, Guillermo. Contrato de Trabajo, Volumen I, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1963, pp. 239, 243). (Sobre este tema pueden consultarse, entre otras, las sentencias de esta Sala, números 540, de las 9:55 horas del 6 de noviembre; 563, de las 8:55 horas; y, 564, de las 9:00 horas, ambas del 8 de noviembre y todas del 2002; así como las números 38, de las 10:10 horas del 5 de febrero y 151, de las 9:10 horas del 28 de marzo, ambas del 2003). Por otra parte, al realizar el análisis de asuntos como el que se conoce, debe tenerse en cuenta el principio de la primacía de la realidad, cuya aplicación está implícita en el citado artículo 18. Como se sabe, el Derecho Laboral está caracterizado por una serie de principios propios que marcan o establecen su particularidad respecto de otras ramas del Derecho. Uno de los principios clásicos lo constituye el denominado principio de primacía de la realidad, conforme con el cual, en materia laboral, cuentan antes y preferentemente las condiciones reales que se hayan presentado, las cuales se superponen a los hechos que consten documentalmente; desde el punto de vista jurídico. En efecto, dicho principio establece que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (PLA RODRIGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1990, p. 243). Por esa razón, el contrato de trabajo ha sido llamado “contrato- realidad” -aunque, doctrinariamente, se prefiere aquella acepción de primacía de la realidad-; dado que, tanto legal como doctrinaria y jurisprudencialmente, se ha aceptado, de forma pacífica, que la relación de trabajo está definida por las circunstancias reales que se den en la práctica, y no por lo pactado, inclusive expresamente, por las partes. En consecuencia, de conformidad con este principio, en materia laboral, importa más lo que ocurre en la práctica, que aquello que las partes hayan pactado y hasta lo que aparezca en documentos. (En ese claro sentido pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias números 45, de las 10:10 horas del 8 de febrero del 2002; 27, de las 9:30 horas del 31 de enero; 83, de las 9:40 horas del 26 de febrero; y, 151, de las 9:10 horas del 28 de marzo, éstas del 2003). En cuanto a la existencia o no de un documento se ha dicho que tratándose del sector privado, cuando no se cuenta con documento alguno en donde conste el negocio jurídico celebrado entre las partes, el citado artículo 18 del Código de Trabajo - como se dijo- recoge en su parte final, una presunción iuris tamtun, de conformidad con la cual basta la acreditación de la prestación personal del servicio, para que se deba presumir la existencia del contrato laboral. Según lo previsto en el artículo 414 del Código Procesal Civil, aplicable a partir de lo dispuesto por el 452 del de Trabajo, una presunción de orden legal como la descrita, releva a la parte trabajadora de la carga de demostrar el o los hechos reputados como ciertos, incumbiéndole, únicamente, la acreditación de los fundamentos fácticos que le sirven de base, o sea, la prestación personal del servicio; caso en el cual, la carga de acreditar, fehacientemente, una naturaleza distinta del vínculo, es decir, que no concurrieron en él los elementos propios de los de índole laboral, le incumbe a la parte empleadora (ver, en idéntico sentido, los votos N°s. 2000-882, de las 9:40 horas, del 13 de octubre; 2000-919, de las 9:30 horas, del 1º de noviembre; 2001-275, de las 10 horas, del 23; 2001-290, de las 11:10 horas, del 30, ambos de mayo; y 2002-563, de las 8:55 horas, del 8, noviembre de 2002). Como ya se dijo para este supuesto, el propio ordinal 18 ya mencionado se encarga de restarle importancia a la denominación dada al contrato, en atención a que, en algunas ocasiones, la parte patronal acude a diferentes mecanismos ilegítimos y engañosos, para dar una apariencia diferente a un acuerdo de voluntades en esencia laboral, con el fin de evadir las consecuencias legales que del mismo derivan; con lo cual se producen consecuencias nefastas y nocivas de orden social y tributario. En la determinación de su naturaleza propia, prevalece un criterio casuístico, fundamentado en la interpretación de los hechos que, al amparo del medular principio de primacía de la realidad, efectúa la autoridad jurisdiccional, a partir de las pruebas aportadas. Tales premisas deben orientar el estudio del recurso presentado por la parte demandada, a los efectos de determinar si la relación del accionante con la demandada tuvo o no tal naturaleza laboral.
V.- ANÁLISIS DE LA PRUEBA EN EL CASO CONCRETO. El actor aduce que la relación tuvo naturaleza laboral; mientras la accionada ha sostenido que el contrato no era de trabajo, sino de índole civil. Está debidamente acreditado que el actor brindó servicios personales a la actora en asuntos del interés de ésta, por espacio de 2 años, 10 meses y 19 días. Los servicios prestados fueron de chofer; además se encargaba de realizar trámites por cobro de alquiler, retiros de pensión, medicamentos en clínicas, dinero del Banco de Costa Rica, compra comestibles en supermercados, labores de mantenimiento en general de la vivienda de la actora, como pintura y limpieza, entre otros (demanda y contestación a folios 1-6 y 19-23, documentos a folios 10 y 11). Desde la contestación y a través del proceso la accionada ha sostenido que el actor realizaba esos trabajos. Así las cosas en el caso bajo análisis, quedó acreditado el hecho que da sustento a la presunción; sea, la prestación personal del servicio por parte del actor. De la misma manera, está acreditado que se le pagaba una remuneración por las labores realizadas, pues así es aceptado en la contestación a la demanda y se desprende del documento a folio 8 en donde el contador de la señora … señala “que de acuerdo a los registros Contables correspondiente a la actividad comercial a que se dedica la señora …, y en su uso de la declaración de Renta presentada a Tributación Directa durante el período 2002, aparecen cargados a la cuenta de gastos por salarios la suma de ¢1.687.555.00 anual, equivalentes a un promedio mensual de ¢140.629.00, suma pagada por el concepto citado al señor …. Se extiende para los fines de reclamo de derechos laborales” (lo destacado no es del original). Lo anterior nos confirma la existencia de un salario. Queda por analizar el elemento subordinación, que es el más importante y determinante, a efectos de confirmar la existencia de la relación laboral. En este sentido, en la contestación a la demanda, se dijo: “ El actor efectivamente, como cualesquiera otro particular, me brindó sus servicios personales en asuntos de mi interés…Soy una persona mayor, y como tal, requería que ciertos trabajos que normalmente los realizamos personalmente los efectuara un particular. Fue así como, con alguna regularidad, contrataba los servicios del actor para que los llevara a cabo. Básicamente esas funciones eran de taxista…bajo la modalidad conocida como taxista “taxista pirata”…solía efectivamente realizar él personalmente algunas funciones que por lo general yo hacía personalmente, tales como recoger el alquiler de una casa de mi propiedad, recoger mi pensión, e ir a recoger algunos medicamentos. También, cuando era necesario, pero muy esporádico, efectuaba trabajos en la casa, como reparaciones y pintura básicamente…La suscrita le encargaba un trabajo, y él lo realizaba bajo su entera responsabilidad, y en la forma y en el tiempo que él mismo disponía…En otro orden de ideas, es necesario indicar los motivos por los cuales el actor dejó por decisión propia de brindarme sus servicios. Mi hijo …, dado mi estado de salud, empezó a hacer averiguaciones del manejo de mis finanzas. En vista que en algunas oportunidades el actor recogía con mi consentimiento dineros de mi propiedad, Tomás lo llamó a cuentas y le pidió que le explicara con detalle el manejo de destino de ciertos dineros… (folios 19-22, lo destacado no es del original). Por otra parte en el escrito de agravios la parte recurrente al analizar el testimonio de la señora …, esposa del actor, manifestó “Se deduce con absoluta claridad de la declaración de la propia testigo, que efectivamente, el actor era una persona de entera confianza de la demandada, y que por ello, reiterada y permanentemente le prestaba servicios a cambio de un precio. No se pase por alto que Doña … es una persona de casi ochenta años que vive sola, si bien es cierto bajo el cuido permanente de sus hijos, pero al fin y al cabo sola.. Una persona en tales condiciones, lógicamente requiere contratar en muchas oportunidades personas que le colaboren en sus diferentes quehaceres” (folio 96). Lo anterior pone de manifiesto que sin lugar a dudas, el actor estaba a disposición de la actora la mayor parte de su tiempo, pues como la misma parte demandada lo indica, se le contrató para que le colaborara en sus diferentes quehaceres y era una persona de su entera confianza a tal grado que además de realizar funciones de chofer, cumplía labores de jardinería, pintura, cobro y retiro de sumas de dinero por varios conceptos. Por su condición de persona sola, los servicios eran una necesidad permanente y no esporádica, tal y como se afirma en los agravios “reiterada y permanentemente le prestaba servicios”. Efectivamente estaba sujeto al poder de dirección y subordinación. Tal situación se evidencia en las razones externadas, por las cuales concluyó la relación contractual. Así al contestar la demanda, se dijo: “En otro orden de ideas, es necesario indicar los motivos por los cuales el actor dejó por decisión propia de brindarme sus servicios. Mi hijo …, dado mi estado de salud, empezó a hacer averiguaciones de mis finanzas. En vista que en algunas oportunidades el actor recogía con mi consentimiento dineros de mi propiedad, Tomás lo llamó a cuentas y le pidió que le explicara con detalle el manejo de destino de ciertos dineros…” (folio 22, lo destacado no es del original). Tómese nota que se le llamó a cuentas y se le pidió explicaciones del manejo de ciertos dineros. Analizadas las probanzas a la luz del artículo 493 del Código de Trabajo y las reglas de la sana crítica, se establece que no está ante la típica relación de servicios de modalidad de taxi (informal), en donde solamente se cumple con el servicio y se paga el precio exclusivamente por la carrera efectuada. En el caso concreto no operó en esos términos. Todo lo contrario. Al actor se le contrató por su condición personal, pues las labores requerían de una persona de confianza y disposición en la mayoría de las veces que se le necesitaba, pues se acreditó que él realizó en la generalidad de los casos no solamente las labores de chofer, sino que usualmente se le autorizaba de manera permanente a realizar gestiones y retiros ante diversas dependencias públicas, conforme consta en la documentación a folios 10 y 11 y que no ha sido objetada. Por otra parte el ingreso promedio mensual percibido, aunado al tiempo de prestación de los servicios, (dos años, diez meses y diecinueve días) denotan que aún cuando prestara servicios para otras personas, esa diversidad de labores que le encomendaba, representó para el actor durante todo ese tiempo la principal fuente, que le permitían ingresos estables y con la connotación suficiente para mantenerse a su disposición la mayoría de las veces que se le requería. La prueba testimonial evacuada de ninguna manera viene a desvirtuar la laboralidad de esos servicios. Aún cuando el testigo … y la testigo … refirieran que el actor le brindaba servicios de taxi (informal) a otras personas y no solamente como chofer a doña …y en ocasiones no estaba disponible y carecía de horario. Cabe destacar que la parte recurrente acepta que los servicios los efectuaba de manera reiterada y permanentemente, al grado de estar autorizado de forma indefinida para realizar trámites ante el Ministerio de Hacienda y la Clínica Carlos Durán (documentos a folios 10 y 11); reportándose los pagos que se le efectuaban como salarios en la declaración de renta y hasta exigirle cuentas por estar involucrado en manejo de dineros. Debe reiterarse que si bien es cierto la existencia de un horario resulta ser un indicio sobre la naturaleza laboral de la relación, el hecho que éste no se presente por sí mismo no descarta su existencia, pues, existen grupos de trabajadores que en razón de sus funciones no pueden estar sujetos a horario, como lo son aquellos contemplados en el artículo 143 del Código de Trabajo. Conforme con las probanzas a las cuales se ha hecho referencia, fácilmente se colige que efectivamente el demandante se mantuvo sujeto a las órdenes de la accionada, debiendo estar a su disposición y acudir cuando se le requería, lo cual constituye una manifestación de la subordinación jurídica. Expuesto lo anterior, se concluye que no medió indebida valoración de las pruebas que reclama la recurrente
y se debe confirmar la sentencia en todos
sus extremos.
POR TANTO.
Se confirma la sentencia recurrida.