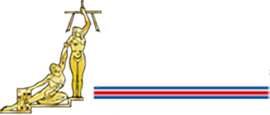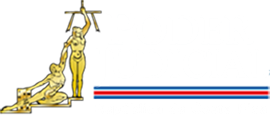Noticias
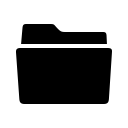
Revista 5 (50)
|
El art. 595 del Código Civil de Costa Rica: ¿Limitación a la Libertad de Testar?”
Super User
|
La Jurisprudencia como fuente del Derecho. Algunas particularidades en el Derecho del Trabajo
Super User
|
Una Reflexión en Torno al Régimen Mixto de Empleo en la Administración Pública
Super User
|
Una Agenda Laboral Necesaria con o sin Tratado de Libre Comercio
Super User
Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel (*)
1. INTRODUCCIÓN.
Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de San José, en su Mensaje Pascual “No busquen entre los muertos al que vive” del 27 de marzo del 2005, enfatizó sobre la importancia de desarrollar una Agenda Complementaria al Tratado de Libre Comercio (TLC) de República Dominicana y Centroamérica con los Estados Unidos de América1. Dicho tratado se conoce como CAFTA en sus siglas en inglés.
De conformidad, con el alto Prelado es preciso que se implemente una Agenda Complementaria al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos2, con antelación a su entrada en vigencia.
Agregó, además Monseñor Barrantes Ureña que “sea o no sea aprobado el TLC por nuestros legisladores, urge que ellos tomen las medidas más adecuadas, especialmente a favor de los sectores más vulnerables como son el sector agrícola, el sector laboral, la salud, los recursos naturales y sobre todo la soberanía nacional.” 3 (El destacado no es del original).
Obviamente, la agenda complementaria a que se refiere el Arzobispo de San José, no es la misma que plantean algunos sectores empresariales, la cual está intrínsecamente ligada a la problemática de la competitividad de las empresas. El programa de competitividad está conformado por siete áreas, a saber: apoyo al pequeño agricultor, infraestructura cantonal, educación rural primaria, ciencia y tecnología, vinculación entre universidades y empresas, modernización de las aduanas y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Cada una de las áreas respectivas está respaldada por un empréstito con alguna entidad financiera internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Banco Centroamericano de Integración Económica. Además, el Gobierno ha impulsado una agenda parlamentaria de leyes que posibiliten el desarrollo del tratado, en áreas tales como: casas extranjeras, telecomunicaciones, seguros y
propiedad intelectual4.
El tratado referido fue sometido a referéndum popular y aprobado el 7 de octubre del 2007. Fue publicado como Ley Nº 8622, mediante el Alcance Nº 40 a la Gaceta del 21 de diciembre del 2007.
Las reflexiones siguientes se realizan, entonces, desde la óptica de que es preciso realizar ciertas reformas o cambios, en beneficio –básicamente- de los sectores trabajadores porque, con fundamento en la problemática social costarricense y con el avance del pensamiento de contenido humanista y social, se han ido tornando como necesarias, incluso al margen de la ratificación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos.
Al ser aprobado el referido instrumento internacional, se vuelve más imperiosa la adopción de ciertas medidas, de diversa índole, que favorezcan a los trabajadores de Costa Rica, por cuanto el Tratado, en su Capítulo Dieciséis, deja a cada país miembro establecer, reconocer, proteger y, eventualmente, mejorar su propia legislación laboral. Además, de este modo, se le demuestra al país, que para el Estado costarricense y la clase política nacional, los derechos e intereses económicos y sociales de los trabajadores también cuentan, así como se desarrolla el amparo preferente de la legislación laboral con los asalariados, al decir del Prof. Américo Plá Rodríguez5.
Por ello, en la misma perspectiva del señor Arzobispo se considera importante plantear, discutir y eventualmente, si existe consenso, aprobar una agenda o programa específicamente laboral. Se trata, en otras palabras de una agenda que beneficie y ampare a los sectores de trabajadores, desde una visión de desarrollo integral.
Una agenda que contenga, entre otros, los siguien-
tes aspectos:
A. La democratización económica y laboral de las empresas y del país.
B. La actualización de la legislación laboral.
C. Aprobación del Proyecto de Reforma
Procesal Laboral.
D. Poner en práctica el seguro de desempleo involuntario.
E. Evaluación y ejecución plena de la Ley de Protección al Trabajador.
F. Universalización de la seguridad social.
G. Eliminar la morosidad con la seguridad social.
H. Unificación de la inspección laboral y de la seguridad social.
I. Creación del Consejo Económico Social.
J. Constitucionalización del movimiento solidarista.
K. Incentivar el cumplimiento del ordenamiento jurídico-laboral.
2. DEMOCRATIZACIÓN
ECONÓMICA Y LABORAL.
Con el propósito de rechazar la propuesta del rígido capitalismo en torno a la propiedad privada de los medios de producción y de asegurar la primacía del trabajo sobre el capital6, el entonces Vicario de Cristo, Juan Pablo II se refirió a las numerosas proposiciones hechas por expertos en la doctrina social católica y por el Supremo Magisterio de la Iglesia. Según él, son “propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de trabajo, a la participación de los trabajadores en la gestión y/o en los beneficios de la empresa, al llamado ‘accionariado’ del trabajo y otras semejantes. Independientemente de la posibilidad de aplicación concreta de estas diversas propuestas, sigue siendo evidente que el reconocimiento de la justa posición del trabajo y del hombre del trabajo dentro del proceso productivo exige varias adaptaciones en el ámbito del mismo derecho a la propiedad de los medios
de producción. …” 7
Por su parte, los responsables de la Pastoral Social del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) han expresado, en la misma dirección, que:
“Conforme con las sugerencias expresadas especialmente en Quadragesimo Anno y en Mater et Magistra, la participación de los trabajadores en la gestión (cogestión) y en los beneficios de sus empresas pueda dar buenos resultados como es el caso en las grandes empresas de un país democrático, la República Federal Alemana. Hoy día, nadie piensa abolirla. En el triunvirato que administra la gran empresa, hay un representante del sindicato.
Además, el consejo de administración está compuesto por representantes del capital y por representantes del trabajo; en caso de conflicto, arbitra el presidente, representante del capital. Esta estructura obliga a un diálogo permanente y en la mayoría de los casos se llega a un acuerdo sin la necesidad de este arbitraje, colaborando ambos grupos para que el producto sea competitivo en el mercado, necesidad objetiva que ninguna empresa puede desconocer.” 8.
Como se ha visto, entre los planteamientos referidos, se pueden citar los siguientes:
1. La copropiedad o cogestión de los medios
de trabajo.
2. La participación9 de los trabajadores en la gestión o en los beneficios de la empresa.
3. El denominado accionariado del trabajo o sea la tenencia de acciones de la empresa o institución en poder de los trabajadores.
Se ha insistido mucho en que los tratados de libre comercio, preservan e incrementan los empleos, mas como reiteró en muchas oportunidades el Pbro. Benjamín Núñez, ex Rector de la Universidad Nacional (1973-1977), el desiderátum, en el caso costarricense, es construir una “patria de propietarios y no una patria de proletarios”, pues para él no se quiere un país de empleados, sino un país de propietarios. 10
Además, Costa Rica con el desarrollo social y económico alcanzado, con el nivel educativo de su pueblo, está en condiciones favorables de discutir y plasmar alguna o diversas alternativas de democratización económica y laboral. Esto debe estar siempre presente en el imaginario y en el sentir nacional hasta que se pueda alcanzar una fórmula que satisfaga los
intereses nacionales.
3. ACTUALIZACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.
La legislación laboral debe ser actualizada, mas debe serlo sobre los mismos fundamentos expresados por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, ex Presidente de la República (1940-1944) y Reformador Social de Costa Rica. Estas bases o cimientos son11:
A) La doctrina social de la Iglesia Católica en sus cartas encíclicas y en otros documentos pronun-ciamientos sobre materia laboral y social.
El Dr. Calderón Guardia expresó que las disposiciones del Código Laboral fueron armonizadas y confrontadas, en su oportunidad, con la doctrina social de la Iglesia Católica que tenía, en su época, su máxima expresión en las encíclicas Rerum Novarum, Quadragessimo Anno, Divini Redemptoris y en el Código Social
de Malinas12.
B) Los convenios y recomendaciones de la Organi-zación Internacional del Trabajo.
El ex Presidente relacionado, indicó que en la formulación del Código de Trabajo se revisaron cuidadosamente todos los convenios y recomendaciones adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo en sus, entonces veinticuatro años de existencia, con el propósito de legarle al país lo que aconsejaba la práctica de los pueblos más adelantados de la Tierra13.
En la actual coyuntura histórica y para los fines
indicados, se juzga que entre los convenios internacionales del trabajo, se torna necesaria la ratificación del Convenio Nº 151 (Sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública de 1978) que podría resolver, positivamente, la problemática actual de la negociación colectiva en el sector público, que constituye una de las principales quejas de los sindicatos, pendiente de resolución, ante los órganos de control de la OIT.
El artículo 7 de este Convenio estatuye, acerca de los procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo, que:
“Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.”
Por su parte, el artículo 8 consagra, en cuanto a la solución de conflictos, que:
“La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las
condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos indepen-dientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados.”
Además, se estima necesario la ratificación por parte del Estado costarricense del convenio 154 sobre el fomento de la negociación colectiva, de 1981.
Conforme al artículo 1 inciso 1, este Convenio se aplica a todos las ramas de actividad económica.
De acuerdo con el artículo 2:
“A los efectos del presente Convenio, la expresión “negociación colectiva “ comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:
a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.”
Como se indicó, los convenios relacionados datan de 1978 y de 1981. Transcurrido bastante tiempo desde su promulgación, pareciera que, en todo caso, Costa Rica debe resolver si ratifica o no dichos instrumentos jurídicos internacionales y así se lo haga saber
a la OIT.
C- La práctica y la legislación de países avanzados desde una perspectiva social.
Para la elaboración del Código de Trabajo, se tomaron en consideración, además, las leyes y la experiencia administrativa y judicial de países tales como: Chile, México, Cuba, Colombia, Bolivia, Venezuela, España, Argentina y Estados Unidos14.
Del mismo modo, parece interesante que cualquier propuesta de enmienda a la legislación laboral costarricense fuera confrontada con la normativa, la jurisprudencia y la experiencia de otros países progresistas y democráticos.
Los tres fundamentos anteriores (A, B, y C), señalados por un estadista como lo fue el Dr. Calderón Guardia, se modifican y evolucionan permanentemente y se adaptan al cambio de los tiempos con su impronta de humanismo y de solidaridad y pueden, por ello, servir de aliento a la actualización sistemática de la legislación laboral costarricense, tanto en la actual coyuntura histórica como en el futuro.
4. CONSTITUCIÓN DE UN COMITÉ SOBRE ACTIVIDADES DE LA OIT.
Una de las principales labores de la Organización Internacional del Trabajo, es precisamente la normativa, la cual se materializa básicamente por intermedio de convenios internacionales del trabajo, que son adoptados de manera tripartita por su Conferencia Internacional. La OIT tiene, además, un método de control de las normas aprobadas en su seno. Se habla, entonces, del
sistema normativo de esta organización internacional.
El Comité que se propone, de composición tripartita, tendría como objetivo fundamental que los principios y las normas internacionales del trabajo, sean conocidos por los interesados, que fructifiquen y se desarrollen eficazmente en la colectividad nacional, en beneficio de la justicia social.
Al mes de mayo del 2008, la OIT había aprobado ciento ochenta y ocho (188)15 convenios internacionales del trabajo, de los cuales Costa Rica había ratificado únicamente cincuenta (50) y de éstos sólo cuarenta y ocho (48) estaban vigentes16. En otros términos, el Estado costarricense no ha ratificado ciento treinta y seis (136) de los referidos instrumentos internacionales. Ello significa que el país no está aprovechando, adecuadamente, la labor normativa de la OIT, en demérito de la justicia y del progreso social, que son principios que pretende plasmar y desarrollar la gestión de esta agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas. La creación y puesta en marcha de un Comité como el planteado, podría coadyuvar en la superación de la situación aludida.
5. IMPULSO Y EVENTUAL APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL LABORAL.
Una queja generalizada de los trabajadores es la lentitud de los procesos y la morosidad judicial en los juicios laborales que impide el cumplimiento del principio constitucional de la justicia pronta y cumplida17. Por otra parte, los órganos de control de la OIT han denunciado, en particular, la lentitud e ineficacia de los procedimientos de reparación en caso de actos antisindicales.
En la actualidad se discute, en el seno de la Asamblea Legislativa, bajo el Expediente Nº 15.990, un Proyecto de Reforma Procesal Laboral, elaborado por los integrantes de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y por otros connotados juslaboralistas, que procura eliminar las causas del retraso en los procedimientos judiciales mediante la introducción, entre otros mecanismos, de la oralidad y de otros instrumentos y principios que garanticen el amparo preferente del trabajador por parte del
Derecho Laboral.
Como toda obra humana, esta iniciativa puede y debe ser mejorada, por los actores sociales de la relación laboral y por la Asamblea Legislativa en su trámite parlamentario, para que se materialice como un instrumento de progreso laboral y social, así como de cumplimiento de las normas y
principios constitucionales.
6. PONER EN PRÁCTICA EL SEGURO DE DESEMPLEO
INVOLUNTARIO.
La doctrina social de la Iglesia Católica se ha pronunciado, en diversas oportunidades y en múltiples documentos, sobre la imperiosa necesidad de actuar y de luchar contra el desempleo, al que considera un mal que puede transformarse, en determinadas circunstancias y dimensiones, en una verdadera calamidad social.
Al aludir a este problema social, la Carta Encíclica Laborem Exercens del Papa Juan Pablo II, señala que:
“Se convierte en problema particularmente doloroso, cuando los afectados son principalmente los jóvenes, quienes, después de haberse preparado mediante una adecuada formación cultural, técnica y profesional, no logran encontrar un puesto de trabajo y ven así frustradas con pena su sincera voluntad de trabajar y su disponibilidad a asumir la propia responsabilidad para el desarrollo económico y social de la comunidad.”18.
En Costa Rica la desocupación es un fenómeno que también afecta y, de modo particularmente doloroso, a personas de no muy avanzada edad que tienen, en muchos casos, responsabilidades familiares
y personales.
Ahora bien, sobre la necesidad de implantar el seguro de desempleo, el ex Vicario de Cristo, proclamó que:
“La obligación de prestar subsidio a favor de los desocupados, es decir, el deber de otorgar las convenientes subvenciones indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias es una obligación que brota del principio fundamental del orden moral en este campo, esto es, del principio del uso común de los bienes o, para hablar de manera aún más sencilla, del derecho a la vida y a la subsistencia.”19 (Los destacados no
son del original).
Si bien la posibilidad del establecimiento del seguro de desocupación en Costa Rica, no es un asunto que se esté discutiendo en la presente coyuntura histórica, lo cierto es que éste se encuentra contemplado al menos en la letra de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
En efecto, el artículo 2° de este cuerpo de normas estipula que:
“El seguro social obligatorio comprende los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario; además, comporta una participación en las cargas de maternidad, familia, viudedad y orfandad y el suministro de una cuota para entierro, de acuerdo con la escala que fije la Caja, siempre que la muerte no se deba al acaecimiento de un riesgo profesional.” (El destacado no corresponde al original).
A pesar de que la norma transcrita se encuentra formalmente vigente desde el año de 1943 (Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943), lo verdadero es que, en lo que respecta al seguro de desempleo involuntario, no se ha aplicado, es decir, que hasta la fecha, no se ha puesto en práctica.
En cuanto a la posible entrada en vigencia del seguro de desocupación, la temática planteada no es una simple preocupación de naturaleza intelectual o académica, por cuanto, a tenor del artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pueden plantearse recursos de amparo (contra órganos o servidores públicos) “para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición
normativa ordena”20.
Y no es improbable que se establezca tal acción para que, en apego a lo consagrado en el artículo 2° de la Ley Constitutiva de la CCSS, se ponga en marcha el seguro de desempleo involuntario.
Si bien es cierto que la Caja podría argumentar en favor de la inaplicación del seguro de marras, el artículo 57 de la ley relacionada, lo real es que esta normativa ha sido superada por la realidad y se ha tornado en una disposición totalmente obsoleta y nugatoria.
Este artículo estipula que:
“Mientras no se hayan establecido de modo definitivo los servicios de la Caja, ésta gozará de una amplia libertad de acción en cuanto al orden y época en que deba asumir los riesgos, y queda autorizada para limitar la prestación o prestaciones a las zonas de territorio y categorías de trabajadores que estime convenientes, en atención a los recursos con que cuente, facilidades para el establecimiento de los servicios, población que gozará de ellos, desarrollo económico de cada región, medios de comunicación y cualesquiera otras circunstancias que puedan influir en el buen resultado del implantamiento de los seguros sociales.”
En mayo de 1961 se aprobó una disposición transitoria al párrafo tercero del artículo 177 constitucional, la que indicaba que la Caja Costarricense de Seguro Social debería realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo, en un plazo no mayor de diez años, contado a partir de la promulgación de tal reforma constitucional.21 Es decir, debería completarla en 1971.
La universalización de los seguros sociales, como se entendió en su momento (restringida al derecho de salud o sea al Régimen de Enfermedad y Maternidad de la CCSS), se completó hace ya varias décadas y por esta misma razón, convirtió la normativa contenida en el artículo 57 de la Ley Constitutiva de la Caja, en obsoleta e inaplicable desde cualquier óptica que se quiera verla. Porque desde hace muchos años se establecieron, de modo definitivo, los servicios esenciales de la Caja y subsiste el incumplimiento en la ejecución del seguro de desocupación involuntario.
En razón de lo expuesto, se podría concluir que no resultaría sorprendente, una resolución de la Sala Constitucional, en el sentido de compeler a la Caja Costarricense de Seguro Social a que cumpla, ejecute o reglamente, el seguro de desempleo no voluntario. Sin embargo, sería importante estudiar y discutir con amplitud y participación democrática, la posibilidad de darle cumplimiento al precepto de la Ley Constitutiva de la Caja que prevé el establecimiento del seguro de desocupación involuntaria.
7. EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PLENA DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR.
En este año de 2008 se cumplieron siete años de la puesta en vigencia del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), así como del inicio del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y del Fondo de Capitalización Laboral contemplados en la Ley de Protección al Trabajador (Nº 7983).
Como se verá en cuanto a la universalización de la seguridad social hay algunas disposiciones contenidas en la Ley dicha que no se han cumplido. Otra importante norma que no se ha acatado es la referente al deber que tienen las operadoras de pensiones de invertir al menos un quince por ciento (15%) de los fondos depositados en ellas, en concepto del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, en títulos valores con garantía hipotecaria, emitidos por las entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda22. Se procura de este modo, incidir positivamente en la construcción de viviendas para
los trabajadores.
En razón de lo indicado, se sugiere una evaluación sistemática de la Ley Nº 7983, así como su aplicación efectiva, pues de lo contrario, los elevados propósitos de los legisladores del cuatrienio 1998-2002, al promulgarla, se tornarán nugatorios en perjuicio de la justicia social.
8. UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
El artículo 73 de la Carta Magna, estatuye, en lo que interesa, que: “Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte y demás contingencias que la ley determine.
La administración y gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.” (Los destacados no son del original).
En 1961 se reformó la Constitución para establecer, de modo explícito que la CCSS (no otra institución, órgano o ente), sería la institución autónoma encomendada de los seguros sociales considerados (todos, sin hacer ninguna exclusión que permitiera o justificara a los regímenes especiales de pensiones).
En la misma ley que modificó la Carta Magna, se preceptuó la universalización (hacer universal, generalizar) de los seguros sociales (sin que se efectuara tampoco advertencia alguna para aceptar pensiones de privilegio).
Para ello, se adicionó un párrafo tercero al artículo 177 constitucional que dice:
“Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.” (Los destacados no corresponden al original).
El transitorio al 177 consagra que la CCSS deberá realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo (invalidez, vejez y muerte, entre otros), incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años. Cumplido el término, se alcanzó la universalización del seguro o régimen de salud con el traspaso de los hospitales de las entidades de la beneficencia a la Caja Costarricense de Seguro Social. No se intentó siquiera la universalización del Régimen del Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. Mas se le planteó al país que se había concluido, en su totalidad, el proceso de universalización de los seguros sociales, proceso que se consideró como asunto finiquitado. No es sino en los años noventa del siglo pasado, por razones más financieras, que de solidaridad social (artículo 74 de la Carta Magna) que se inicia el proceso, todavía inconcluso, de ir declarando terminales (o derogando) los regímenes especiales de pensiones. Mediante Ley 7302 de julio de 1992, se derogó un conjunto de los principales regímenes especiales de pensiones23, con excepción del régimen de capitalización del Magisterio Nacional y del régimen jubilatorio del Poder Judicial. De esta manera, sigue sin cumplirse la letra y el espíritu del Derecho de la Constitución.
La Ley de Protección al Trabajador, con fundamento en el Derecho de la Constitución, estatuye que los trabajadores independientes debían ser afiliados a la Caja Costarricense de Seguro Social, en forma gradual, en un plazo que se cumplió en el mes de febrero del 2005, sin que se acatara, debidamente, lo ordenado en esta disposición.
Por su parte, el transitorio XVIII de la Ley relacionada, compelía a la CCSS a formular, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la Ley 7983 (agosto del 2000), un plan de universalización de la cobertura del seguro social (en su totalidad, no solamente del régimen o derecho de salud), en el que se establecería un cronograma con objetivos anuales cuantificables que deberían ser verificados y evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Dicho plan no se materializó y mucho menos fue o ha sido objeto de evaluación, razón por la cual se torna imperativo compeler a la CCSS a hacerlo.
Más de ocho años después, la Caja todavía no ha cumplido la obligación precitada y es de esperar, que en esta oportunidad, sí se ajuste al Derecho de la Constitución y procure alcanzar la plena universalización de la seguridad social, que incluya la generalización del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
9. ELIMINAR LA MOROSIDAD EMPRESARIAL Y ESTATAL CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
El Estado y algunas empresas privadas tienen deudas multimillonarias con el Instituto Nacional de Seguros en concepto del seguro de riesgos del trabajo. Asimismo, es cuantiosa la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Además de lo indicado, hay que recordar que existen otras obligaciones económicas pendientes de los empresarios y de algunos órganos del Estado que perjudican el funcionamiento del Estado Social de Derecho. Verbigracia, las deudas de los empresarios con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Se limita así la posibilidad de afiliación de los trabajadores independientes a la CCSS, así como su proceso de universalización, pues no se cuenta con los recursos requeridos.
Tales hechos perjudican la seguridad social costarricense, por lo que es preciso acabar con la morosidad empresarial y estatal en el corto plazo, pues de lo contrario se estaría causando un daño irreparable a una de las conquistas señeras del pueblo. Además, la vasta morosidad estatal y patronal con la seguridad social costarricense atenta contra la esencia misma del Estado Social de Derecho. Sin embargo, hay que reconocer los esfuerzos del actual Gobierno por honrar, paulatinamente, sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social.
10. UNIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros cuentan, cada uno, con su respectivo cuerpo de inspectores, cuya función más importante es hacer cumplir las disposiciones legales pertinentes en su ámbito de competencia en relación con los deberes laborales de los empleadores y los derechos de los trabajadores.
Los artículos 89 y 94 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social otorgan el carácter de autoridad a los inspectores de este Ministerio. Por su parte, el artículo 20 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (reformado por la Ley de Protección al Trabajador) estipula, que sus inspectores tendrán el mismo carácter de autoridades, con los deberes y las atribuciones señalados en los artículo 89 y 94 de la Ley Orgánica referida.
Por otra parte, el artículo 20 de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que el Director del Departamento de Inspección de la Caja, tiene la facultad de solicitar a la Tributación Directa y a cualquier otra oficina pública, la información contenida en las declaraciones, los informes y los balances y sus anexos sobre salarios, remuneraciones e ingresos, pagados o recibidos por los asegurados, a quienes se les podrá recibir declaración jurada sobre los hechos investigados. También se consagra que las actas que levanten los inspectores de la Caja y los informes que rindan en el ejercicio de sus funciones y atribuciones tendrán el valor de prueba muy calificada.
Estas atribuciones se le conceden a la Inspección de la Caja con el propósito de terminar, o al menos limitar, la evasión, la subdeclaración y la morosidad de los empleadores en sus obligaciones con la seguridad social y de fortalecer, financieramente, a la entidad aseguradora y de garantizar su sostenibilidad en este ámbito.
Asimismo, hay que tener presente que la reforma al artículo 31 de la Ley Constitutiva de la Caja, contenida en la Ley de Protección al Trabajador, crea el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) para llevar el control genérico de las denominadas cargas sociales24.
También se autoriza al Instituto Nacional de Seguros para recolectar por medio del referido Sistema, las primas del seguro de riesgos del trabajo, que es un seguro obligatorio, universal y forzoso de conformidad con el artículo 201 del Código de Trabajo25.
En otras palabras, si se unifica y centraliza el sistema de recaudación de las contribuciones pertinentes a las cargas sociales, se hace más fácil su recolección y la vigilancia correspondiente. También hay que destacar la relevancia de la inspección estatal en la defensa y promoción de los derechos, garantías y beneficios sociales.
Es particularmente importante que el país cuente con una eficiente y moderna inspección laboral y de la seguridad social, por cuanto el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos optó por la alternativa de que cada Estado y en particular Costa Rica, tiene el deber de aplicar, reconocer y proteger su propia legislación del trabajo26.
Hay que indicar que, en la actualidad, prácticamente no existe planificación ni coordinación efectivas entre los cuerpos de inspectores de los entes públicos citados, lo cual puede y ha conllevado el incumplimiento de la legislación laboral y social costarricense y el consiguiente menoscabo de la justicia social del país, así como al debilitamiento del Estado de Bienestar27.
Acerca de la importancia de la inspección en materia laboral, la Comisión de Notables que dictaminó acerca del TLC mencionado, expresó que “se hace indispensable fortalecer la capacidad del Estado costarricense para la vigilancia activa del cumplimiento de la legislación laboral local.”28.
En razón de lo expuesto, se propone iniciar el estudio y la discusión para materializar una propuesta que logre la integración o la coordinación de los cuerpos de inspectores del Ministerio de Trabajo, de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Nacional de Seguros, en procura del estricto cumplimiento de la legislación laboral y social nacional. Sobre este particular, el ex Magistrado de la Sala Segunda, Dr. Bernardo van der Laat, ha dicho, refiriéndose a las obligaciones del CAFTA y Costa Rica, que “pareciera necesario unificar esas dependencias de tal manera que los servicios de inspección del trabajo
se potencien.”29.
11. CREACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL.
En toda democracia, como la costarricense, para su desarrollo y fortalecimiento en los ámbitos socioeconómico y laboral, se torna imprescindible el funcionamiento de instrumentos de diálogo social, de concertación, de negociación, además de la celebración de pactos o convenios colectivos laborales.
Dichos mecanismos deben institucionalizarse y su acción debería ser sistemática. Por lo anterior, junto a la suscripción de convenios colectivos de trabajo y el establecimiento de instrumentos de participación de los sectores sociales, en algunos países avanzados desde una perspectiva democrática y social, se han instituido mecanismos y procedimientos de consulta, asesoría y negociación, por intermedio de la creación de los denominados Consejos Económicos y Sociales.
Esto acontece en los países de la Unión Europea, mas también en Honduras.
Para Federico Durán30, dichos consejos conllevan algunas ventajas significativas, como las que se citan a continuación:
• Dan seguridad y permanencia a la consulta, la participación y el diálogo social. Porque al estar institucionalizados los procedimientos respectivos, no depende de la coyuntura política, de la mayor o menor apertura del gobierno, en un momento dado, la utilización efectiva de tales mecanismos democráticos.
• Garantizan una mayor igualdad entre los agentes sociales, pues ninguno de ellos puede ser excluido de determinada decisión, porque su participación está debidamente institucionalizada.
• Amplían las materias objeto de la participación, que dejan de ser exclusivamente laborales, para abarcar muchas otras cuestiones económicas y sociales. Pues incluyen, normalmente decisiones relevantes en política económica, tales como tributos, vivienda, transportes, etc.
• Incrementan la transparencia y la claridad de los procedimientos y aseguran, por ello, la superioridad democrática de los canales formales, frente a los meramente informales y ocasionales.
Dichos consejos podrían utilizarse, asimismo, como instrumentos de rendición de cuentas de las autoridades gubernamentales frente a conspicuos representantes de la sociedad civil.
Los consejos económicos y sociales, en oportunidades están integrados de modo tripartito por representantes de los trabajadores, los empleadores y del gobierno31.
En otros casos se conforman con representantes adicionales de la llamada sociedad civil. Verbigracia por delegados del sector agrario, del marítimo-pesquero, de los consumidores, de los usuarios y del sector de economía social32.
La creación del Consejo Económico Social en el país, de acuerdo a las tradiciones nacionales de diálogo y concertación, podría servir para elevar a planos superiores la democracia costarricense
12. CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL SOLIDARISMO.
En noviembre de 1984 se aprobó la Ley N° 6970, conocida como Ley de Asociaciones Solidaristas, en la cual se estatuye que los fines principales de dichas organizaciones son procurar la justicia y la paz, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus asociados33. El 7 de noviembre, fecha de la promulgación de la Ley Solidarista, se considera como el Día del Solidarismo.
Las asociaciones solidaristas se definen como organizaciones sociales inspiradas en una actitud, por la cual el hombre se identifica con las necesidades y aspiraciones de sus semejantes. En ellas el ser humano se compromete a aportar sus recursos y esfuerzos con el propósito de satisfacer tales aspiraciones y necesidades, de modo justo y pacífico. Se dice, asimismo, que el gobierno y la administración de dichas asociaciones competen, exclusivamente, a los trabajadores afiliados34.
Se puede afirmar que las asociaciones solidaristas son modernas organizaciones mutualistas, que persiguen el beneficio y el mejoramiento de los asalariados, así como el desarrollo de vínculos y la colaboración entre éstos y los empleadores, así como la transformación del denominado auxilio de cesantía, como se verá infra.
Las asociaciones solidaristas tienen un amplio margen de acción para alcanzar la materialización de los también vastos fines y objetivos que les otorga la ley35. Este tipo de organizaciones sociales se desarrollan en regímenes de empleo tanto público como privado y en ambos sectores coexisten, constructiva y armoniosamente, con otras modalidades de asociaciones de trabajadores, tales como sindicatos, cooperativas y otras de naturaleza similar.
Se estima que el movimiento solidarista cuenta con aproximadamente trescientos setenta y cinco mil (375.000) afiliados, que corresponden al veintiuno por ciento (21%) de la población económicamente activa, organizados en mil seiscientas
asociaciones (1.600)36.
Las asociaciones de esta naturaleza se financian con la contribución de trabajadores y patronos. La cotización de los asociados oscila entre el tres (3) y el cinco por ciento (5%) de su salario mensual. Conforme al artículo 18 de la Ley de Asociaciones Solidaristas37, el patrono debe hacer un aporte mensual a la asociación respectiva, cuyo monto debe ser previamente establecido, de común acuerdo, entre los trabajadores solidaristas y el patrono correspondiente. Dicho aporte queda en custodia y administración de la asociación de la empresa o institución, la que constituirá un fondo como reserva para el pago del auxilio de cesantía. La contribución aludida puede oscilar, en la práctica, entre un uno por ciento (1%) hasta un cinco coma treinta y tres por ciento (5, 33%) y puede llegar en algunos casos hasta un ocho como treinta y tres por ciento (8,33%) o más. Sin embargo, por regla general es del cinco por ciento (5%)38.
La relacionada ley, en su artículo 21, estipula que: las cuotas patronales se utilizarán para el desarrollo y cumplimiento de los fines de la asociación, y se destinarán prioritariamente a constituir un fondo para el pago del auxilio de cesantía. Este fondo se pagará de la siguiente manera: 1) Cuando el trabajador renuncia a la empresa y a la asociación. 2) Si el afiliado es despedido por justa causa. 3) Si el afiliado es despedido sin justa causa. Si el aporte patronal es superior a lo que le corresponde por derecho de auxilio de cesantía, el asalariado lo retirará en su totalidad. Si el aporte patronal fuere inferior a lo que le corresponde, el patrono tendrá obligación de cubrir la diferencia. 4) En caso de retiro del trabajador por invalidez o vejez, el pago total de lo que le corresponda se le hará en forma directa e inmediata. 5) Si fuere por muerte, la devolución de los fondos se efectuará conforme con los trámites establecidos en el artículo 85 del Código de Trabajo.
En todos los casos anteriores, al trabajador asociado se le devuelven, además sus ahorros personales, los rendimientos correspondientes (artículo 9 en relación con el 21 supracitado de la Ley 6970).
El aporte del empleador queda en custodia y administración de la asociación de la empresa o institución, la que constituirá, como se ha señalado, un fondo como reserva para el pago del auxilio
de cesantía.
La normativa citada de la Ley de Asociaciones Solidaristas, conlleva una profunda transformación de los términos que rigen el auxilio de cesantía, en el artículo 29 (despido injustificado) relacionado con el 83 (despido indirecto) del Código de Trabajo. La transformación se opera por cuanto, como se estudió con antelación, la cesantía se reconoce en casos de renuncia del asalariado a la empresa o institución, y se paga, al menos parcialmente, en eventos de despido justificado. Con ello, la cesantía muta de una expectativa de derecho a un derecho adquirido, pagadero en todo caso de conclusión de la relación laboral.
Otra variación importante que introduce la Ley de Asociaciones Solidaristas, en provecho de los afiliados al solidarismo y también vinculada con la transformación del auxilio de cesantía, es que rompe el tope que consagraba, con antelación, el inciso d) del artículo 29 del Código de Trabajo, así como el que estatuye, en la actualidad, el inciso 4 del referido numeral (modificado por la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000). Ello por cuanto la Ley Solidarista no establece en su articulado que el aporte patronal a la asociación se debe efectuar por un monto o período determinado de mensualidades o de años, de manera que el empleador tiene la obligación de mantener su contribución al fondo de reserva del auxilio de cesantía, porque se supone que ésta es permanente, mientras subsista la relación laboral.
La anterior opinión es compartida para la Procuraduría General de la República, para la cual, la Ley de Asociaciones Solidaristas vino a consagrar el pago de la cesantía, como derecho adquirido para los trabajadores, según se desprende de lo estatuido por el artículo 21 de tal ley, así como a decretar la ruptura del tope de aquélla39.
En consecuencia, como se dice popularmente, la cesantía, con esta ley, se va tornando en un derecho “real”. En otras palabras, se convierte la institución de la cesantía, prácticamente, en un derecho efectivo, indisputado, que se asemeja más a una prima de antigüedad, pues lo que más importa y lo que se premia es la permanencia, la antigüedad, del trabajador solidarista en la empresa y no interesa tanto como terminó la relación o el contrato de trabajo.
Los importantes ingresos que perciben las asociaciones solidaristas les ha permitido hacer préstamos de diversa naturaleza, en beneficio de sus afiliados, con intereses más bajos que los del mercado, así como desarrollar actividades de la más variada índole en procura del desarrollo integral de los solidaristas.
Particularmente destacable ha sido el aporte del solidarismo en la construcción de vivienda y en el reparto de excedentes provenientes de los aportes patronales a la organización social. Por lo anterior, se juzga que la contribución del movimiento solidarista al denominado ingreso social de los trabajadores ha tenido un impacto decisivo, así como en la constitución y desarrollo del patrimonio familiar del trabajador40, hecho con el cual ha coadyuvado la transformación de la cesantía en un derecho adquirido.
En razón de lo expuesto, se considera al solidarismo como un elemento fundamental del Estado Social de Derecho, que constituye una conquista social que es legítimo orgullo de la sociedad costarricense, y que es, además, una respuesta nacional frente a los problemas socioeconómicos del país.
Hay que recordar que el movimiento solidarista ha procurado desde hace varios años conseguir su reconocimiento constitucional. En la actual coyuntura histórica y bajo el signo de un quehacer propositivo y constructivo del solidarismo, se juzga oportuno plantear y eventualmente plasmar la idea de otorgarle rango constitucional a este tipo de organización social. Este pensamiento ha madurado y se ha legitimado ante el pueblo costarricense, debido a las positivas conquistas de las organizaciones solidaristas, en beneficio de los trabajadores afiliados a este tipo de asociaciones y de la propia colectividad nacional.
Se debe también tener presente que el movimiento solidarista funcionó en sus inicios sin un marco jurídico adecuado a sus principios y objetivos. No obstante, a pesar de esta grave limitación, alcanzó notables éxitos que incidieron, positivamente, en el proceso de democratización económica y en la paz social del país. El movimiento solidarista siempre ha actuado en estricto apego a nuestras mejores tradiciones democráticas y civilistas, de diálogo fructífero, concertación positiva, predominio de las mayorías y respeto irrestricto a las minorías. De ello deviene, entre otros factores, su crecimiento cuantitativo y su desarrollo cualitativo, así como su consolidación como garante de los principios y valores que heredaron los próceres de la patria y de los se enorgullecen, legítimamente, los costarricenses.
Tanto el sindicalismo (artículo 60) como el cooperativismo (numeral 64 constitucional) tienen rango y reconocimiento constitucional. Por otra parte, el actual artículo 69 de la Carta Magna acerca de los contratos de aparcería rural se ha tornado, radicalmente, obsoleto y permite su transformación, para otorgarle rango constitucional a las asociaciones solidaristas. Con la finalidad respectiva y con base, en el principio constitucional de igualdad ante la ley, se propone que el artículo 69 de la Carta Magna
se lea así:
“El Estado procurará el fortalecimiento y progreso de las asociaciones solidaristas como un instrumento para lograr la justicia y la paz social, la armonía entre trabajadores y empleadores, la constitución del fondo del auxilio de cesantía, así como el desarrollo integral de sus asociados”.
La incorporación del solidarismo a la Carta Magna es un paso importante en la defensa y promoción del Estado Benefactor, en llenarle de profundo contenido económico y social, y de ejecutar, creativa y constructivamente, una política permanente de solidaridad nacional, conforme a los postulados del artículo 74 constitucional. Es también una distinción a un pensamiento y a una organización de los trabajadores concebidas, con imaginación y creatividad, por un notable costarricense, el Lic. Alberto Martén Chavarría.
13. ESTABLECIMIENTO DE UN
RECONOCIMIENTO PARA INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO-LABORAL.
En vista del importante incumplimiento de la legislación laboral y social (consagrada en la Constitución Política, en el Código de Trabajo, en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la Ley de Protección al Trabajador, así como en otras disposiciones jurídicas), por parte de amplios sectores empresariales, se sugiere el establecimiento de un premio, reconocimiento o distinción para aquellos empleadores (personas físicas o jurídicas) que, anualmente, respeten de modo estricto, los derechos, beneficios y garantías sociales de los costarricenses.
Esta iniciativa podría desarrollarse con la participación y el respaldo de las organizaciones empresariales y laborales, de las autoridades de la Iglesia Católica Costarricense (en razón de que la Doctrina Social Católica, como se ha señalado, constituye una fuente inspiradora esencial de la legislación laboral y social del país), además de las administraciones públicas.
Sería algo así como lo es la bandera azul ecológica, que se otorga a las playas, los centros educativos y a las comunidades nacionales que protegen debidamente el ambiente.
14. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LA AGENDA LABORAL NECESARIA.
En su mensaje del 16 de mayo de 1942 al Congreso Constitucional, parlamento de ese entonces, el ex Presidente, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, expresó los fundamentos y propósitos de su iniciativa para incluir un Título de Garantías Sociales a la Constitución de 1871. Entre ellos destacaba el “reafirmar y consagrar el credo democrático de los pueblos libres, con base en la Doctrina Social Católica y el constitucionalismo moderno”41.
Posteriormente, el Congreso Constitucional aprobó las Garantías Sociales (Título III, Sección III), por Ley
Nº 24 del 2 de julio de 1943.
El último artículo de dicha Sección, el 65 estatuía que:
“Los derechos y beneficios a que esta Sección se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de Justicia Social, serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en un Código Social y de Trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.”
Por lo anterior, en el caso costarricense, hay que hablar de constitucionalidad del Derecho Laboral y no de constitucionalización de la legislación laboral. Pues primero se incluyó la normativa laboral en la Carta Magna (julio de 1943) y posteriormente se promulgó el Código de Trabajo (Ley Nº 2 del 27 de agosto de 1943), como cumplimiento de un mandato contenido en la Constitución Política.
El artículo 74 constitucional vigente y aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1949,
consagra que:
“Los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.”
Por su parte, el artículo 1 del Código de Trabajo preceptúa que:
“El presente Código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo, de acuerdo con los principios cristianos de
Justicia Social.”
A esta altura hay que recordar lo indicado en torno a la actualización sistemática de la legislación laboral y es que el Dr. Calderón Guardia manifestó que el Código Laboral fue armonizado con la Doctrina Social de la Iglesia Católica.
Por ello es que se sugiere que tanto la modernización de la legislación laboral, como la eventual formulación y aprobación de una agenda laboral, deben inspirarse en la Doctrina Social Católica. En particular, la emitida con posterioridad a los años cuarentas, con lo que se actúa de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y en el Código de Trabajo. Lo anterior sin demérito de otros marcos de referencia del pensamiento social y democrático contemporáneo y del espíritu de tolerancia que debe regir en este
tipo de materias.
15. CONCLUSIONES.
Los rubros contenidos en los numerales que van del 2 al 13 se pueden poner en práctica, como una agenda de naturaleza laboral, que modernizarían y darían mayor contenido y profundidad a la democracia
laboral costarricense.
Por ello, es menester subrayar la trascendencia del mensaje del señor Arzobispo de San José, pues abre un notable espacio de discusión para un tema tan calificado, como es el relativo a una agenda laboral necesaria, con mayor razón luego de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. La anterior agenda, en asocio de otros temas sustanciales, se torna indispensable para que el pueblo costarricense pueda transitar –firmemente- por un camino de justicia social que conduzca al fortalecimiento del Estado Social de Derecho, un Estado solidario que procure el bienestar integral de todos los habitantes del país.
Heredia, 27 de mayo del 2008.
BIBLIOGRAFÍA
Antillón, A. et al. (2005). El Informe de los Notables. San José. Editorial Universidad Estatal a Distancia.
Artajo, A. et al. (1956). Doctrina Social Católica de León XIII y Pío XI. Tercera edición. Barcelona: Editorial Labor, S. A.
Barrantes, H. (2005). Mensaje Pascual: No busquen entre los muertos al que vive. San José: Editorial Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Bejarano, O. et al. (1994). El Derecho del Trabajo en los albores del Siglo XXI. San José: Editorial Juritexto.
Bolaños, F. (1985). La libertad sindical en Costa Rica. San José: Centro de Formación Costarricense.
Bolaños, F. et al. (2001). Estudios de Derecho Colectivo Laboral Costarricense. San José: Editorial Juricentro.
Chaves, J. (1996). Magisterio Social y Pastoral de los trabajadores. Heredia (C. R.). Editorial Fundación de la Universidad Nacional.
Comisión Episcopal del Departamento de Acción Social del CELAM (1985). Fe cristiana y compromiso social. San José: Imprenta Nacional.
Conferencia Episcopal de Costa Rica. (1997). Comunicado de los Obispos Costarricenses sobre el Desarrollo Humano Integral. San José: CECOR.
Conferencia Internacional del Trabajo. (2005). Aplicación de las normas internacionales del trabajo. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
Congregación para la Doctrina de la Fe. (1986). Fe Cristiana y Liberación. San José: Asociación Libro Libre.
Durán, Federico (2002). El diálogo y la concertación social desde la perspectiva y experiencias europeas. Revista de Relaciones Laborales RELACENTRO Nº 3, Año 2. San José: Oficina Internacional del Trabajo.
Durante, M. (2002). Derechos laborales colectivos en el sector público. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas, S. A.
Espinoza, J.R. (1986). La democracia costarricense. Heredia: Editorial de la Universidad Nacional.
---- (1989). La Concertación Social en Costa Rica. Revista de Ciencias Jurídicas Nº 64. San José: Colegio de Abogados de Costa Rica, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
-----. (2005). La huelga en el proyecto de reforma al Código de Trabajo del 2005. Ensayos sobre la Reforma Procesal Laboral en Costa Rica. San José: Oficina Internacional del Trabajo.
De la Cruz, V. (1980). Las luchas sociales en Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica y Editorial de la Universidad de Costa Rica.
Gernigon, B. et. al. (2000). Principios de la OIT sobre el derecho de huelga. Ginebra: Oficina Internacional
del Trabajo.
Godínez, A. (1999). El derecho de participación de los trabajadores en el ámbito de empresa. San José: Colegio de Abogados – Litografía e Imprenta Lil. S. A.
Hernández P., R. (1991). Desde la barra. San José: Editorial Costa Rica.
Iribarren, J. (19839. Los papas y la cuestión social. San José: Ediciones CECOR.
Jiménez, D. (1978). Reflexiones acerca de algunos aspectos del sindicalismo en Costa Rica. San José: Instituto Nacional de Aprendizaje.
Juan Pablo II. (1982). Sobre el Trabajo Humano (Laborem Exercens). San José: Departamento Ecuménico
de Investigaciones.
Malavassi, G. (1977). Los principios cristianos de justicia social y la realidad histórica de Costa Rica. San José:
Talleres Gráficos de Trejos Hnos. Sucs., S. A.
Martén, M. (2003). Estado Económico. Tercera edición. San José: s. e.
Montalvo, Jaime (2002). El diálogo social desde la perspectiva y experiencia del CES español. Revista de Relaciones Laborales RELACENTRO Nº 3, Año 2. San José: Oficina Internacional del Trabajo.
Oficina Internacional del Trabajo (1976). La Libertad Sindical. segunda edición. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
-----. (1985). La Libertad Sindical. Tercera edición. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
-----. (1996). La Libertad Sindical. Cuarta edición. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
Paz, G. et. al. (1998). Una Patria de propietarios y no de proletarios. Heredia (C. R.). Editorial Fundación de la Universidad Nacional.
Plá, A. (1998). Los principios del Derecho del Trabajo. Tercera edición. Buenos Aires: Ediciones Depalma.
Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2004). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. México: Ediciones Conferencia del Episcopado Mexicano.
Tezanos, J. et. al. (1987). La democratización del trabajo. Madrid. Editorial Sistema.
Valticos, N. (1977). Derecho Internacional del Trabajo. Madrid: Editorial Tecnos, S. A.
Van der Laat, B. (1979). La huelga y el paro en Costa Rica. San José. Editorial Juricentro.
------. (2005). Las obligaciones laborales del Cafta y Costa Rica. Evaluación inicial. Revista de la Sala Segunda Nº
1. San José: Corte Suprema de Justicia.
-----. (2006). Relaciones de trabajo y protección social en los procesos de integración y en los tratados de libre comercio en Centroamérica. Revista de la Sala Segunda Nº 2. San José: Corte Suprema de Justicia.
Von Potobsky, G. y Bartolomei de la Cruz, H. (1990). La Organización Internacional del Trabajo. El sistema normativo internacional. Los instrumentos sobre derechos humanos fundamentales. Buenos Aires: Editorial ASTREA.
DOCUMENTOS OFICIALES
Costa Rica. Asamblea Nacional Constituyente de 1949. (1951). Actas. (Tomos I–III). San José: Imprenta Nacional.
Costa Rica. Presidencia de la República. . (1942). Mensaje del Presidente de la República. Doctor Rafael A. Calderón Guardia al Poder Legislativo introduciendo el Proyecto de Reformas a la Carta Magna, para establecer el Capítulo de Garantías Sociales. San José: Imprenta Nacional.
Costa Rica. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (1998). Voto N° 1998-1317 de 10 horas y 12 minutos del 27 de febrero de 1998. Exp. N° 92-004222-0007-CO. San José.
Costa Rica. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. (1943). Texto del Mensaje que envió el señor Presidente de la República junto con el proyecto de Código de Trabajo al Soberano Congreso Constitucional. APUD Código de Trabajo. San José: Imprenta Nacional.
REFERENCIAS OBTENIDAS EN LA INTERNET
Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (2003). Obtenido el 10 de agosto del 2005 en http://www.ilo.org/ilolex/pdconvs2.pl?host=status01&textbase=ilospa&document
Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (2004). Obtenido el 10 de agosto del 2005 en http://www.ilo.org/ilolex/pdconvs2.pl?host=status01&textbase=ilospa&document
Lista con la totalidad de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo
Obtenida el 23 de mayo del 2008 en http://www.ilo.org/ilolex/spanish/conwdispl.htm
Lista con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Costa Rica
Obtenida el 23 de mayo del 2008 en http://www.ilo.org/ilolex/spanish/newratframeS.htm
TESIS DE GRADO
Espinoza, J. R. (2004). La Ley de Protección al Trabajador Nº 7983. Tesis para optar al grado de doctor en Derecho. San José. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.
LEGISLACIÓN
(1998). Código de Trabajo: anotado, concordado y con jurisprudencia de Mario Blanco Vado. San José: Editorial Juritexto.
(1998). Código de Trabajo: anotado y concordado por Fernando Bolaños Céspedes. San José: Editorial Juricentro.
(1943). Código de Trabajo. San José: Secretaría de Trabajo y Previsión Social e Imprenta Nacional.
(1970). Código Penal. San José: Imprenta Nacional.
(1998). Código Penal. Duodécima edición. San José: Editorial Porvenir.
(2000). Colección de Constituciones de Costa Rica: del Pacto de Concordia a la Constitución Política de 1949. Primera edición. San José: Imprenta Nacional.
(1982). Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
(1999). Constitución Política de la República de Costa Rica: anotada, concordada y con jurisprudencia de la Sala Constitucional por Marina Ramírez Altamirano y Elena Fallas Vega. (Tomos I-II). San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S. A.
(1966). Convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ratificados por Costa Rica. San José: Imprenta Nacional.
(1985). Convenios y Recomendaciones Internacionales del Trabajo 1919-1984. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
(2002). Decreto Ejecutivo PCM-016-2001 (República de Honduras). Revista de Relaciones Laborales RELACENTRO Nº 2, Año 2. San José: Oficina Internacional del Trabajo.
(2001).Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. San José: Caja Costarricense de Seguro Social.
(1989).Ley de la Jurisdicción Constitucional. San José. Imprenta Nacional.
(1943).Proyecto de Código de Trabajo (Avance a la Gaceta Nº 82): San José: Imprenta Nacional.
(1982).Proyecto de Reforma Integral al Código de Trabajo: San José: Imprenta Nacional.
(2004)Proyecto de Reforma Procesal Laboral. San José: Corte Suprema de Justicia.
(2005)Proyecto de Reforma Procesal Laboral. San José: Corte Suprema de Justicia.
(2005).Proyecto Nº 16047 Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica Estados Unidos. Tomo I (Alcance Nº 44 a la Gaceta del 22 de noviembre del 2005). San José. Imprenta Nacional.
(2007). Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos. Tomos I, II, III, IV y V (Alcance Nº 40 a la Gaceta del 21 de diciembre del 2007). San José. Imprenta Nacional.
PERIÓDICOS
Agenda paralela deja de ser promesa (2005, Mayo 2-8) El Financiero.
Solidarismo repartirá 105.000 millones a trabajadores afiliados (2005, Noviembre 25) La Nación.
Solidarismo y sindicalismo (2005, Noviembre 29) La Nación.
AGENDA-LABORAL.doc (revisión 23/05/2008)
Notas
* El autor es abogado, Doctor en Derecho, Catedrático del Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad Nacional. Premio de Ensayo de la UNA en 1985, con el trabajo: “La Democracia Costarricense”. Premio Alberto Brenes Córdoba del Colegio de Abogados en 1992, con el estudio: “La transformación del auxilio de cesantía”.
1 Barrantes, H.; 2005: 14.
2 Loc. cit.
3 Loc. cit.
4 Ferrari, J. El Financiero Nº 512, 23-24.
5 Plá, A.; 1998: 61.
6 “La prioridad del trabajo sobre el capital convierte en un deber de justicia para los empresarios anteponer el bien de los trabajadores al aumento de las ganancias. Tienen la obligación moral de no mantener capitales improductivos y, en las inversiones, mirar ante todo al bien común. Esto exige que se busque prioritariamente la consolidación o la creación de nuevos puestos de trabajo para la producción de bienes realmente útiles.”
Congregación para la Doctrina de la Fe; 1986: 98.
7 Juan Pablo II; 1982: 29.
8 Comisión Episcopal del Departamento de Acción Social del CELAM; 1985: 264.
9 “La dignidad de la persona es lo que constituye el criterio para juzgar el trabajo y no a la inversa. Sea cual fuere el tipo de trabajo, el trabajador debe poder vivirlo como expresión de su personalidad. De aquí se desprende la exigencia de una participación que por encima de la repartición de los frutos del trabajo, deberá comportar una verdadera dimensión comunitaria a nivel de proyectos, de iniciativas y de responsabilidades.”
Congregación para la Doctrina de la Fe; 1986: 98.
10 Paz, G. et. al.; 1998: 8.
11 Calderón G., R. A.; 1943: 123.
12 Loc. cit.
13 Loc. cit.
14 Loc. cit.
15 http://www.ilo.org/ilolex/spanish/conwdispl.htm
16 http://www.ilo.org/ilolex/spanish/newratframeS.htm
17 El precepto constitucional consagrado en el artículo 41 estatuye que:
“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”
18 Juan Pablo II; 1982: 39.
19 Loc. cit.
20 El párrafo segundo del artículo referido estipula que:
“Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la prevención.”
21 La disposición mencionada establece que:
“La Caja Costarricense de Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años, contados a partir de la promulgación de esta
reforma constitucional.”
22 El artículo 61 de la Ley de Protección al Trabajador, estatuye, en lo conducente:
“La Superintendencia (de Pensiones) establecerá reglamentariamente límites en materia de inversión de los recursos de los fondos, con el fin de promover una adecuada diversificación de riesgo y regular posibles conflictos de interés.
En todo caso, las operadoras de pensiones deberán invertir, por lo menos, un quince por ciento (15%) de los fondos depositados en ellas por concepto del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, en títulos valores con garantía hipotecaria, emitidos por las entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y que ofrezcan al menos un rendimiento igual que el rendimiento promedio de las otras inversiones que las operadoras realicen, de conformidad con lo que a este respecto establecerá reglamentariamente la Superintendencia de Pensiones.” (Lo escrito entre paréntesis no corresponde al original).
23 En 1996 se derogó el régimen jubilatorio de los diputados, mediante el artículo 5 de la Ley Nº 7605 del 2 de mayo.
24 De conformidad con el artículo citado, le corresponde al SICERE la recaudación de los aportes a los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte, y de Enfermedad y Maternidad de la CCSS, a las pensiones complementarias, a los fondos de capitalización laboral y de las demás cargas sociales cuya recaudación ha sido encargada a la Caja Costarricense de Seguro Social y así como cualquier otra que la ley establezca.
25 Dicha disposición estatuye que:
“En beneficio de los trabajadores, declárase obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. El patrono que no asegure a los trabajadores, responderá ante éstos y el ente asegurador, por todas las prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que este Título señala y que dicho ente asegurador haya otorgado.”
26 Véanse artículos 16.1 y 16.2 del Tratando de Libre Comercio (CAFTA).
27 Para profundizar sobre las insuficiencias y proyectos de la Dirección Nacional de la Inspección de Trabajo del Ministerio respectivo, véase van der Laat, B.; 2005: 89-91.
28 Antillón, A. et. al. 2005: 71.
29 van der Laat, B.; 2005: 91.
30 Durán, F.; 2002: 23.
31 Ver artículo 5 del Decreto Ejecutivo PCM-016-2001 del Presidente de la República de Honduras.
32 Montalvo, J.; 2002: 34.
33 Véase al efecto el artículo 2 de la Ley 6970.
34 Ver artículo 1 de la Ley de Asociaciones Solidaristas.
35 Víd. artículo 4 de la Ley respectiva.
36 Barquero, M. La Nación 25 noviembre 2005, 30 A.
37 El artículo mencionado decreta que las asociaciones solidaristas contarán con los siguientes recursos económicos:
«a) El ahorro mensual mínimo de los asociados, cuyo porcentaje será fijado por la asamblea general. En ningún caso este porcentaje será menor del tres por ciento ni mayor del cinco por ciento del salario comunicado por el patrono a la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin perjuicio de lo anterior, los asociados podrán ahorrar voluntariamente una suma o porcentaje mayor y, en este caso, el ahorro voluntario deberá diferenciarse, tanto en el informe de las planillas como en la contabilidad de la asociación.
El asociado autorizará al patrono para que le deduzca de su salario el monto correspondiente, el cual entregará a la asociación junto con el aporte patronal a más tardar tres días hábiles después de haber efectuado las deducciones.
b) El aporte mensual del patrono a favor de sus trabajadores afiliados, que será fijado de común acuerdo entre ambos de conformidad con los principios solidaristas. Este fondo quedará en custodia y administración de la asociación como reserva para prestaciones.
Lo recaudado por este concepto, se considerará como parte de un fondo económico del auxilio de cesantía en beneficio del trabajador, sin que ello lo exonere de la responsabilidad por el monto de la diferencia entre lo que le corresponda al trabajador como auxilio de cesantía y lo que el patrono hubiere aportado.
c) Los ingresos por donaciones, herencias o legados que pudieran corresponderles.
ch) Cualquier otro ingreso lícito que perciban con ocasión de las actividades que realicen.»
38 van der Laat. B.; 2005: 88.
39 Procuraduría General de la República; Dictamen C-055-89; 1989: 2.
El artículo 65 de nuestra Carta Magna estatuye que el “Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador.” Por ello, se considera que el solidarismo coadyuva creativa y constructivamente, para hacer una realidad el elevado desiderátum del constituyente.
40 Calderón G., R.; 1942: 3.
41 Calderón G., R.; 1942: 3.
Jubilación del Magistrado Bernardo van der Laat Echeverría
Super UserIleana Elizondo Muñoz
Elizabeth Bolaños Mena
Guiselle González Vargas
Henry Vargas Pacheco
En virtud de que el pasado 30 de septiembre del 2007, el Magistrado Bernardo van der Laat se acogió a su jubilación, su equipo de trabajo, en nombre del personal de esta Sala, desea rendirle un merecido homenaje como agradecimiento y reconocimiento a la labor desempeñada durante estos diez años que fungió como tal.
Durante este tiempo fue posible contar con las valiosas enseñanzas que como académico y profesional fue acumulando antes de asumir su magistratura, así como la vasta experiencia adquirida en el campo del Derecho Laboral, pero, sobre todo, don Bernardo ha dejado en nosotros un invaluable ejemplo de trabajo, entereza y rectitud. Y es que durante este periodo también tuvimos la oportunidad de conocer a don Bernardo: el ser humano, una persona con arraigados principios morales y éticos, de convicciones firmes aunque anuente al diálogo y a la razón, una persona con un gran señorío y caballerosidad, pero a la vez humilde y de trato agradable, igualitario y respetuoso hacia los demás.
En fin, don Bernardo, deja una lección no solo de sabiduría sino también un ejemplo de excelentes principios humanos entre los que destacan su sencillez, solidaridad y tenacidad, elementos que le permitirán dejar una huella imborrable en la Sala Segunda, así como en aquellos que tuvimos el honor de conocerle y trabajar con él.
Gracias don Bernardo, por haber dejado un legado de valores y enseñanzas que harán que su presencia siga formando parte de esta Sala. Solo resta desearle lo mejor en esta nueva etapa que ha comenzado, éxitos en lo profesional y mucha felicidad en su vida personal.
Que Dios le bendiga siempre.
Ileana, Elizabeth, Guiselle y Henry
notas
1 Magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de1997 al 2007.
|
REVISTA DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
N° 5
(Junio, 2008, Costa Rica)
(ISSN-1659-2190)
-
DIRECTOR
- Magistrado Rolando Vega Robert
-
CONSEJO EDITORIAL
- Magistrado Orlando Aguirre Gómez
- Magistrada Zarela Villanueva Monge
- Magistrada Julia Varela Araya
- Dr. Carlos Manuel Palomeque López
- Dr. Mario Pasco Cosmópolis
- Dr. Humberto Villasmil Pietro
- Dr. Bernardo van der Laat Echeverría
- Lic. Diego Benavides Santos
- Dra. Eva Camacho Vargas
- Dr. Fernando Bolaños Céspedes
- Dr. Victor Ardón Acosta
-
EDITORA Y COMPILADORA
- Licda. Rosibel Álvarez Rodríguez
-
FOTOGRAFÍA PORTADA
- Lic. Armando Elizondo Almeida
- Fotografía tomada del monumento realizado por el escultor costarricense Ólger Villegas, que se encuentra en la rotonda de las Garantías Sociales, San José, Costa Rica.
-
CORRESPONDENCIA Y SUSCRIPCIONES
- Centro de Jurisprudencia de la Sala Segunda
- Apartado 3-1003. San José.
- Tel.: (00506) 2295-3176
- Correo electrónico:
- Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
NOTA DE LA EDITORA:
Los artículos incluidos en este número son responsabilidad exclusiva del autor o autora y no reflejan, necesariamente, el pensamiento de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; del Consejo Editorial, del Director o del Editor de esta Revista.
CONTENIDO
ARTÍCULOS
-
JUBILACIÓN DEL MAGISTRADO
BERNARDO VAN DER LAAT ECHEVERRÍA
Ileana Elizondo Muñoz
Elizabeth Bolaños Mena
Guiselle González Vargas
Henry Vargas Pacheco -
UNA AGENDA LABORAL NECESARIA CON O SIN TRATADO
DE LIBRE COMERCIO
Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel -
UNA REFLEXIÓN EN TORNO AL RÉGIMEN MIXTO
DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Master Luz Marina Gutiérrez Porras
Master Mayela Gómez Pacheco -
LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO.
ALGUNAS PARTICULARIDADES EN EL DERECHO DEL TRABAJO
Dr. Bernardo van der Laat Echeverria -
EL 595 DEL CÓDIGO CIVIL DE COSTA RICA :
¿LIMITACIÓN A LA LIBERTAD DE TESTAR?
Dr. Wilbert Arroyo Álvarez -
LA JUBILACIÓN (UN DERECHO FUNDAMENTAL
DE TODO TRABAJADOR)
Master Eric Briones Briones -
MATRIMONIOS POR CONVENIENCIA
Licda. Elizabeth Méndez Chaves
Licda. Alina Fallas Zeledón
Licda. Lesly Marian Rivera Jiménez
Licda. Kattia Paniagua Barrantes
Licda. Maureen Solís Retana
Lic. Gerardo Badilla Rumoroso -
DECRETOS SOBRE SALARIOS:
-
DECRETO Nº 34114. Fija salarios mínimos que regirán en todo el país
a partir del 1° de enero del 2008 -
DECRETO Nº 34255. Aumento General de Salario
a los Servidores Públicos (I Semestre 2008) -
DECRETO N° 34612. Reforma integral al decreto que fija salarios mínimos
para el año 2008(establece salarios mínimos segundo semestre 2008)
-
-
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS N° 3-2000.
Definición de títulos y categorías ocupacionales -
LISTA DE OCUPACIONES Y SALARIOS MÍNIMOS QUE PUBLICA EL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (del 2002 al 2008) -
JURISPRUDENCIA DE LA SALA SEGUNDA
-
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA.
CASO DE CHIRIQUÍ LAND COMPANY. VOTO N° 2006- 000944 -
HABILITACIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO DEL NOTARIADO.
VOTO N° 2007-000423 -
RELACIÓN LABORAL. CHOFER NO BRINDABA SERVICIOS DE TAXISTA INFORMAL.
VOTO N° 2007-000707 -
CONVENCIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO. EN MUNICIPALIDAD.
GESTIÓN PÚBLICA. VOTO N° 2007-000548 -
DESPIDO DE EMPLEADA DE CONFIANZA EN PERÍODO DE LACTANCIA.
VOTO N° 2007-000701 -
REAJUSTE DE PENSIÓN DE HACIENDA. OFICIOCIDAD DEL PAGO.
PRESCRIPCIÓN DE LOS REAJUSTES. VOTO N° 2007-000799 -
DESPIDO DE FUNCIONARIA MUNICIPAL EN PERÍODO DE PRUEBA. VOTO N° 2005-000310
CÓMPUTO DE HORAS EXTRA ES DIARIO. NO ACUMULATIVO SEMANAL. VOTO N° 2004-000597
INDEMNIZACIÓN A MADRE DEL MENOR. VOTO N° 2004-000574 261
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. DAÑO MORAL. VOTO N° 2003-000089
-
ESTADÍSTICAS DE LA SALA SEGUNDA
-
REFERENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE ACCIONES
Y RESOLUCIONES EN MATERIA LABORAL Y DE FAMILIA -
REFERENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SOBRE DICTÁMENES Y OPINIONES JURÍDICAS RELACIONADOS
CON EL TEMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-
POTESTAD DE ORGANIZAR LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS.
TIPO DE INSTRUMENTO NORMATIVO PARA NORMAR LAS RELACIONES
DE TRABAJO. REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y DE SERVICIOS -
MOVILIDAD HORIZONTAL. AUXILIO DE CESANTÍA. EXPECTATIVA DE DERECHO.
IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR PAGOS PARCIALES DEL AUXILIO DE CESANTÍA
CUANDO LA RELACIÓN LABORAL CONTINÚA CON EL ESTADO. -
EMPLEADO DE CONFIANZA. NOMBRAMIENTO. FUNCIONES. JORNADA DE TRABAJO.
PAGO DE JORNADA EXTRAORDINARIA. -
RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO. RELACIÓN ORGÁNICA. RELACIÓN DE JERARQUÍA.
POTESTAD DISCIPLINARIA. ESTADO COMO PATRONO ÚNICO. TRASLADO.
EJECUTORIEDAD DE LA SANCIÓN. -
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 586 INCISO B) DEL CÓDIGO DE TRABAJO.
NATURALEZA JURIDICA DEL DINERO RETENIDO POR EL TRABAJADOR
QUE REINGRESA A LABORAL PARA EL ESTADO. -
RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
SUPUESTO EN QUE PRESCRIBEN LAS DIFERENCIAS DE LOS AUMENTOS ANUALES.
TEORÍA DEL ESTADO COMO PATRONO ÚNICO. -
DERECHO DE LAS VACACIONES. TIEMPO ÚTIL PARA EL CÓMPUTO DE LAS VACACIONES.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE DEBE DISFRUTAR
DE LAS VACACIONES. TEORÍA DEL ESTADO COMO PATRONO ÚNICO. SALARIOS A TOMAR
EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS OPORTUNAMENTE. -
PODER JUDICIAL. RÉGIMEN DE PENSIONES DEL PODER JUDICIAL.
CAUSALES DE CADUCIDAD DEL DERECHO A LA PENSIÓN. DERECHO
DE DEFENSA. DEBIDO PROCESO. PROCEDIMIENTO PREVIO A LA
DECLARATORIA DE CADUCIDAD.
-