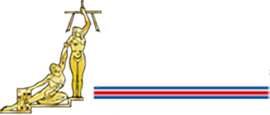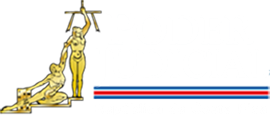Noticias
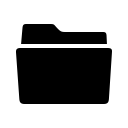
Todas las noticias (223)
Subcategorías
Acercando el Proyecto de Código Procesal de Familia a la comunidad nacional
Super UserEste proyecto de ley de Código Procesal de Familia se presenta luego de cuarenta años, tanto de la promulgación del Código
de Familia como del surgimiento del primer despacho judicial especializado en la materia. Igual estamos a veinte años de que
se instalara el tribunal de apelaciones de familia.
Ver el vídeo
Emiten informe sobre proyecto de pago de intereses por deudas en materia Laboral
Rosibel AlvarezComunicado de prensa
Corte Plena
- Expediente 17 379, “Adición de una nueva sesión III al Capítulo único del Título Décimo del Código de Trabajo, Ley N. 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas.
 Señalar la posición de la Corte Suprema de Justicia sobre el proyecto de ley denominado “Adición de una nueva sesión III al Capítulo único del Título Décimo del Código de Trabajo, Ley N. 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas”, que se tramita bajo el expediente 17 379, sobre materia laboral, es lo que contiene el informe que aprobaron recientemente los magistrados y magistradas que integran Corte Plena.
Señalar la posición de la Corte Suprema de Justicia sobre el proyecto de ley denominado “Adición de una nueva sesión III al Capítulo único del Título Décimo del Código de Trabajo, Ley N. 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas”, que se tramita bajo el expediente 17 379, sobre materia laboral, es lo que contiene el informe que aprobaron recientemente los magistrados y magistradas que integran Corte Plena.
El criterio judicial se emite, ante la consulta que envió la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, con el fin de que la Corte Suprema de Justicia externara sus consideraciones a la propuesta de ley.
El instructor del proyecto de ley fue el magistrado Rolando Vega Robert.
El documento aprobado por Corte Plena determinó que la adición del artículo 617 bis al Código de Trabajo “…es importante para complementar la normativa laboral y sobretodo para fijar una tasa de interés pensada en relación a las máximas propias del Derecho de Trabajo que resulte favorable a los intereses de las personas trabajadoras. En consecuencia, con respecto a la tasa de interés, dicho tema deberá ser reflexionado desde la óptica de la función económica del Derecho a fin de determinar responsablemente el rubro más razonable a ser cancelado por los empleadores.”
Además señalaron que la iniciativa de regular el derecho al cobro de los intereses generados a raíz de la morosidad en el pago, por parte de los empleadores, reafirma el Derecho de Trabajo, que se establece como norma expresa, de la facultad de los y las trabajadoras por reclamar dicho rubro y la obligación que tienen los patronos de reconocerlo.
“…la verdadera contribución de la nueva sesión III al Capítulo único del Título Décimo del Código de Trabajo no es propiamente la creación del derecho a reclamar intereses por parte de los y las trabajadoras –el cual ya encuentra respaldo jurídico en el ordenamiento costarricense-, sino más bien; la novedad reside en la aplicación imperativa de una tasa de interés distinta a la utilizada hasta el día de hoy de conformidad con el artículo 1163 del Código Civil…Es decir, las y los demandantes en materia laboral, tienen derecho al resarcimiento por el incumplimiento patronal en la cancelación de los derechos que les corresponden de acuerdo con la ley, indemnización que consiste en el reconocimiento de intereses a título de daños y perjuicios”, detalla el informe aprobado por Corte Plena.
En el análisis de la iniciativa de ley, el magistrado instructor determinó que en la normativa laboral costarricense cuenta con la omisión que señala la propuesta de ley y por ende se considera conveniente la inclusión de dicha hipótesis como norma legal.
“La experiencia indica que de manera sistemática, las situaciones visualizadas en el proyecto de manera usual y cotidiana se presentan en las relaciones jurídico-laborales, por lo que se hace necesario brindarle una respuesta a quienes han visto sus derechos subjetivos vulnerados”, destaca el criterio judicial.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 25 de setiembre de 2014, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Imparten charla sobre “Ética y probidad en el ejercicio de la función pública"
Rosibel AlvarezComunicado de prensa
Presidencia de la Corte y Consejo Superior
 Como parte de las capacitaciones referentes al tema del procedimiento disciplinario administrativo que realiza el Consejo Superior en conjunto con la Presidencia de la Corte, esta mañana se impartió el octavo módulo denominado “Ética y probidad de los funcionarios en el ejercicio de la función pública”, a cargo de Johanna Masís Díaz, abogada de la Procuraduría General de la República, del área de ética pública.
Como parte de las capacitaciones referentes al tema del procedimiento disciplinario administrativo que realiza el Consejo Superior en conjunto con la Presidencia de la Corte, esta mañana se impartió el octavo módulo denominado “Ética y probidad de los funcionarios en el ejercicio de la función pública”, a cargo de Johanna Masís Díaz, abogada de la Procuraduría General de la República, del área de ética pública.
Según indicó la capacitadota, a través de esta charla se intenta trasladar a los funcionarios y funcionarias públicas, conocimientos acerca de la ética pública y probidad a través del desarrollo del deber de probidad establecido en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y su reglamento.
La especialista explicó que “el legislador costarricense ha querido que sus funcionarios públicos tengan un estándar en cuanto al tema de ética y probidad y que está establecido precisamente en la legislación, en los reglamentos y en las directrices, y que muchas veces las personas no conocen en detalle esa letra, entonces como parte de la prevención tratamos de dar esos instrumentos necesarios”
Los módulos se han impartido al personal del Tribunal de la Inspección Judicial, de la Judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Dirección Ejecutiva.
Luis Ángel Avila, jefe de la Delegación del OIJ de Ciudad Nelly se refirió indicando que “administro recurso humano, tengo personal a cargo y tengo que tomar dediciones muchas veces en procesos administrativos disciplinarios y estas charlas son muy importantes para orientarnos en lo que es el tema de la administración pública”.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 24 de setiembre de 2014, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Inician acciones para descongestionar asuntos laborales electrónicos
Rosibel AlvarezQue tramita la Sección Electrónica del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José
- Proyecto inició este 4 de agosto y se extenderá hasta el mes de diciembre.
- Se tramitarán alrededor de 300 asuntos que en un inicio estaban señalados para noviembre del 2015.
- Un equipo de cuatro jueces y juezas trabajarán bajo criterios de desempeño y cuotas de trabajo, para garantizar éxito en el proceso.
 Una ardua tarea iniciaron cuatro jueces y juezas especialistas en materia laboral, desde el pasado 4 de agosto, al asumir la responsabilidad de iniciar con un programa de descongestionamiento de la materia laboral electrónica del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea.
Una ardua tarea iniciaron cuatro jueces y juezas especialistas en materia laboral, desde el pasado 4 de agosto, al asumir la responsabilidad de iniciar con un programa de descongestionamiento de la materia laboral electrónica del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea.
A su cargo, tienen la tramitación de poco más de 300 expedientes que esperan una respuesta y solución al conflicto laboral planteado por las personas usuarias.
El proyecto se extenderá hasta el mes de diciembre del 2014, el cual tiene como objetivo evitar que las personas usuarias reciban una respuesta a su conflicto hasta el mes de noviembre de 2015, tiempo en el que estaban agendadas las audiencias para estos asuntos.
“El interés de la Presidencia de la Corte es que las personas trabajadoras de este país, que tienen juicios en Guadalupe no tenga que esperar tanto para tener la audiencia de conciliación y pruebas, cuyo señalamientos estaban para dentro de un año o año y medio. Nosotros decidimos destinar recursos a este despacho judicial laboral, para que tengan efectos directos en las personas usuarias y podamos adelantarles la cita, con ello garantizamos que tengan una solución de su conflicto más rápida”, explicó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.
Villanueva Monge señaló que lo que se busca con este tipo de proyectos es que las personas usuarias puedan ver los recursos que tiene la institución para mejorar los servicios de administración de justicia. “Tenemos claro que el aumento de plazas sin una medición de resultados, no tiene sentido, pues lo que queremos es que los recursos lleguen hasta nuestros usuarios. Por ello, a la par del objetivo final del proyecto que es el generar un impacto en la población usuaria, queremos que las juezas y los jueces se acostumbren a dar un rendimiento, de ahí que el proyecto cuente con personas con gran voluntad y muy comprometidas con su trabajo, que procuran cumplir con metas establecidas”, explicó la máxima jerarca judicial.
Estas acciones se dan ante el interés de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el trabajo conjunto de la Comisión de la Jurisdicción Laboral y el Departamento de Planificación, por atender la creciente demanda de servicios en esta jurisdicción y específicamente en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial, en su Sección Electrónica, así lo explicó la magistrada Julia Varela Araya, coordinadora de la comisión.
Según indicó la magistrada coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, “La finalidad de este proyecto es traer a menor tiempo los señalamientos que teníamos en agenda en el juzgado electrónico y generar un impacto positivo de cara a las personas usuarias”, explicó Varela Araya.
El equipo de juezas y jueces que atenderán este proyecto está integrado por profesionales especialistas en la materia, quienes son Guillermo Guilarte Corrales, Itzia Araya García, Cinthia Pérez Pereira y José Francisco López Chaverri.
Para el desarrollo de sus funciones se adaptaron dos espacios en el Edificio Anexo A, en el I Circuito Judicial de San José, para la realización de las audiencias. Estas salas de juicio cuentan con la tecnología y equipo de grabación requerido para la realización de las audiencias y brindan comodidad para las partes intervinientes.
Los objetivos de trabajo son claros, las metas que deberán cumplir durante estos meses de trabajo, será la realización de cuatro audiencias y cuatro sentencias por semana, cada uno de los jueces y juezas, lo que representará un total de 16 audiencias semanales y 16 sentencias dictadas.
Según explicó Guillermo Guilarte Corrales, quien integra el equipo de trabajo de este proyecto, el objetivo es disminuir la agenda de señalamientos de la Sección Electrónica del despacho laboral, con la finalidad de que los y las usuarias se sientan satisfechas de la respuesta judicial.
“Vamos a trabajar bajo criterios de control del desempeño y cuotas de trabajo, esto con el fin de garantizar la efectividad y la calidad del proyecto, enfocados en los resultados finales y procurando una buena atención a las personas usuarias, en cada uno de los procesos que tramitemos y con ello contribuimos a evitar tiempos prolongados para la resolución de los conflictos laborales”, explicó Guilarte Corrales.
Los asuntos que se atienden en el proyectos son de los años 2012, 2013, 2014 y muy pocos del 2011.
“La Presidencia de la Corte tiene muy claro que las personas que reclaman prestaciones, derechos laborales, las que han sido despedidas de su trabajo por cualquier motivo, es importante mantener el respeto a su derecho, por eso creemos que la materia laboral encierra una trascendencia social, al igual que todas aquellas materias, donde las personas no tienen los recursos necesarios para defender sus derechos y en el caso de la materia laboral, se trata del sustento diario de las personas. Por eso, la Presidencia tiene claridad que su tramitación debe mejorarse y no podemos seguir trabajando de manera tan dilatada”, indicó la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 03 de setiembre de 2014, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Establecen lineamientos para garantizar protección de datos personales
Rosibel AlvarezComunicado de prensa
Corte Plena aprueba reglamento
- Normativa reglamentaria establece pautas para cumplimiento de Ley 8968, sobre la Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.
- Es de acatamiento obligatorio para todo el Poder Judicial, en el manejo de información pública.

Homologar las acciones a seguir para la recolección, almacenamiento, tratamiento y manejo de los datos personales que incluyen resoluciones o documentos judiciales, que contengan datos sensibles, es el fin que persigue el “Reglamento de Actuación de la Ley de Protección de la persona frente al Tratamiento de sus datos personales en el Poder Judicial”, que aprobó Corte Plena.
El citado reglamento fue propuesto por la Comisión de Datos Personales del Poder Judicial, integrada por los magistrados Carlos Chinchilla Sandí, Coordinador, Paul Rueda Leal, la magistrada Julia Varela Araya, y quien en su momento fue director de Tecnología de la Información, Rafael Ramírez López (jubilado) . Además contó con la colaboración de especialistas en la materia procedentes de los Centros de Información de las Salas de la Corte y el Digesto de Jurisprudencia y de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.
El reglamento define los lineamientos institucionales para el tratamiento de la información que se genera en el Poder Judicial, de previo a su publicación en Internet o por cualquier medio de acceso a terceras personas, con el fin de garantizar el derecho al acceso a la información pública de carácter judicial, pero guardando el equilibro con el derecho a la autodeterminación informativa, para evitar acciones discriminatorias.
Se incorporan una serie de conceptos básicos para su efectiva aplicación como lo son la autodeterminación informativa, datos personales, datos de personas de acceso irrestricto o acceso restringido, datos sensibles, despersonalización, persona interesada, identificada o identificable, redactora, entre otros.
“Estos artículos deberán ser aplicados por los despachos u oficinas judiciales, independientemente de la materia que se trate, en aquellos documentos, resoluciones escritas o información que emitan y que deba ser difundida, publicada o puesta a disposición de terceras personas que no forman parte del proceso. También deberán protegerse, cuando contengan datos sensibles y previo a su publicación, difusión o puesta a disposición de terceras personas, aquellos fallos emitidos oralmente, sea en audio o video. No obstante, hasta tanto no se cuente con herramientas y plataforma tecnológica que permita dicha protección, no podrán ser publicados”, destacó la norma reglamentaria aprobada por Corte Plena.
Se detalla que son de acceso público en las bases de datos oficiales del Poder Judicial, las resoluciones emitidas por los Tribunales Superiores que se encuentren en firme y las de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y no podrá publicarse aquella información que esté protegida según lo establece la Ley 8968.
Las personas encargadas de la protección de datos, tendrán entre sus obligaciones analizar si procede la despersonalización de la información en las resoluciones o documentos que se le han remitido para estudio, proceder a despersonalizar los datos personales de acceso restringido y de carácter sensible y depositar el documento en el Repositorio Único de Sentencias Judiciales Despersonalizadas (RUSJD) y luego, el Digesto y los centros jurisprudenciales de las Salas tendrán a su cargo la respectiva publicación.
Para el reemplazo de los datos personales se utilizará la etiqueta “Nombre001”, el cual se constituye en un consecutivo, según la cantidad de personas que sean objeto protección, según lo dispone la legislación especial.
En cuanto a los otros datos como la cédula, dirección, número de teléfono la etiqueta que se utilizará es “Valor001”.
Las sentencias dictadas por las Salas de la Corte o por los Tribunales Superiores que estén en firme o con cosa juzgada material, no serán despersonalizadas, solo aquellas dictadas a personas menores de edad o alguna resolución que señale un estado de inimputabilidad.
También establece dos tipos de bases de datos, la de acceso restringido que contendrá toda la información íntegra, sin tratamiento de despersonalización, de consulta interna mediante los procedimientos y sistemas informáticos establecidos y la base de datos pública, que contiene la información que debe ser publicada en Internet o de acceso a terceras personas, con información despersonalizada según el reglamento aquí aprobado y la Ley vigente.
En el caso de las sentencias, lo publicado deberá coincidir con la versión existente en el Repositorio, que será el archivo oficial, de donde se podrá obtener el documento para su publicación.
Las personas usuarias que consideren que sus datos no están protegidos pueden presentar la solicitud, inquietud, duda o queja de forma electrónica ante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, la cual dará trámite y respuesta a las gestiones, en un plazo de cinco días hábiles.
“Las resoluciones y otros documentos emitidos antes del mes de setiembre del 2011, se despersonalizarán a petición de parte. Aquellas solicitudes de protección que se reciban mediante las Contralorías de Servicios, deberán ser remitidas de inmediato a la persona o despacho encargado de la protección, para su trámite y resolución. Este reglamento será de acatamiento obligatorio para todas las personas redactoras, despachos y oficinas judiciales, a partir de su aprobación y publicación. En caso de incumplimiento se aplicarán las medidas sancionatorias correspondientes”, se dispuso en el reglamento.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 1° de setiembre de 2014, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Más...
Continúa capacitación a órganos disciplinarios del Poder Judicial
Rosibel AlvarezComunicado de Prensa:
Sexto Módulo: Acoso Laboral
- Acoso laboral lesiona los derechos fundamentales del trabajador.
- El tema estuvo a cargo de la Msc. Ana Luisa Meseguer, Jueza del Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José.

El Acoso Laboral fue el tema expuesto este viernes 29 de agosto, en el sexto módulo de capacitación sobre Procedimiento Disciplinario Administrativo, a cargo de la Jueza del Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, Ana Luisa Meseguer Monge y dirigido al personal judicial que tramita la materia disciplinaria en el Poder Judicial.
Este programa de capacitación se imparte bajo la modalidad de conferencias dialogadas y tiene como finalidad unificar el conocimiento entre las diversas instancias vinculadas a la aplicación del régimen disciplinario en el Poder Judicial.
Según lo señaló la expositora, el acoso laboral es un flagelo que lesiona los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, ocasionando un daño irreversible para el que lo padece, así mismo, recalcó que impacta los fondos de la Seguridad Social por las incapacidades que genera.
“Es importante para la institución regular este fenómeno y lo más importante es que la normativa tienda no solo a perseguir o sancionar disciplinariamente a las personas que acosan, sino también que se vea como un riesgo psicosocial y que se trabaje en la prevención. Es importante hacer una campaña de sensibilización para que las personas que trabajan en esta institución sepan cuando están siendo acosados, pero también es muy importante saber distinguir el acoso cuando está ocurriendo”, manifestó Ana Luisa Meseguer.
Otros de los temas desarrollados en la actividad fueron: el fenómeno psicológico de acoso bajo una incidencia en los riesgos del trabajo, la nueva reglamentación y la importancia de que en la institución haya emitido la normativa y por último la valoración de la prueba.
Durante el desarrollo de la actividad, los presentes evacuaron dudas y aportaron comentarios en relación a la materia expuesta.
Esta capacitación tuvo lugar en el salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y es organizada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en conjunto con el Consejo Superior.
Esta es una reproducción de la noticia publicada en el Observatorio Judicial - Actualidad Judicial, el 29 de agosto de 2014, por la Sección de Prensa, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en procesos penales
Rosibel AlvarezArtículo del licenciado Victor Soto Córdoba. Violación de los derechos fundamentales de menores e incapaces dentro del procesos sucesorio
Rosibel Alvarez
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE MENORES E INCAPACES DENTRO
DEL PROCESO SUCESORIO
Autor: Víctor Soto Córdoba.
Master en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica.
INDICE
INTRODUCCIÓN:...................................................................................................................................................... 3
1).- TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES........................................................................................ 4
a).- Regulación supra legal………………………………………………………………………………..4
b).- El artículo 939 del Código Procesal Civil……………………………………………………………..5
2).- LÍMITE DE LA PRESTACIÓN ALIMENTARIA:.................................................................................... 6
a).- Parámetros……………………………………………………………………………………………..6
b).- Aplicación Literal del 939………………………………………………………………………..……7
c).- El Artículo 173 del Código de Familia………..……………………………………………………..7
d).- Dos normas que regulan exactamente el mismo aspecto…………………………………………….8
e).- La Convención de Derechos del Niño…………………………………………………………… ………….9
f).- Grado de Prioridad………………………………………………………………………………… .………..10
3).- RESPONSABILIDAD DE LA SUCESiN POR LA PRESTACIÒN ALIMENTARIA DEBIDA POR EL CAUSANTE 3
a).- ¿Quién puede ser obligado?………………………………………………………………………….12
b).- Regulación Nacional…...………………………………………………………………………… ..12
c).- Doctrina patria………..………………………………………………………………………… ….14
4).- APLICACIÓN ACTUAL DE LA NORMA PROCESAL Y VIOLACIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES:................................................................................................................................................. 3
a).- Aplicación inconstitucional… …………………………………………………………………………….…16
CONCLUSIÓN............................................................................................................................................................. 3
BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN:
En este pequeño trabajo se analiza como la aplicación actual del artículo 939 del Código Procesal Civil viola los derechos fundamentales de personas menores e incapaces, al colocarlas en un plano de igualdad con respecto a los otros herederos, y al crear un privilegio a favor de los acreedores personales del difunto, en perjuicio de los acreedores alimentarios, en caso de que estos últimos hayan demandado esta prestación. De acuerdo con esta norma procesal el acreedor alimentario solo recibe por esta prestación lo que le corresponde por herencia, por consiguiente se pagan en primer término los acreedores personales, y de quedar un remanente este se distribuye en forma igualitaria entre todos los herederos. Se propone aplicar otra normativa de rango equivalente que se encuentra en concordancia con la Carta política.
1).- TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
a).- Regulación supra legal:Lo relativo a este tema ha sido tradicionalmente analizado en nuestro país de una manera aislada, el análisis se ha circunscrito a la normativa civil que regula el tema. Se pretende presentar algunas vertientes de este problema, a luz del bloque de legalidad y respetando la jerarquía normativa. En otras palabras se pretende ampliar el análisis del problema relativo a la distribución de los bienes del causante, utilizando no solo la regulación civil del tema, sino también aplicando normativa de otras disciplinas y rangos.
El ordenamiento jurídico costarricense, (cuyo norte es la Carta Política), cuenta con una orientación hacia lo social, que brinda especial tutela de los menores y personas incapaces. Es con base en esta filosofía, que se han dictado leyes y suscrito Tratados Internacionales tendientes a garantizar que los derechos de estas personas tengan una adecuada tutela tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo. Así por ejemplo la prestación alimentaria tiene su fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política que determina como dignos de protección especial por parte del Estado el niño, el anciano, y el enfermo desvalido. En congruencia con el espíritu de este principio constitucional se ha elaborado toda una legislación integral, que ha definido la obligación alimentaria como una de carácter privilegiado sobre cualquier otro crédito. El artículo 171 del Código de Familia señala que la deuda alimentaria tendrá prioridad sobre cualquier otra, sin excepción.
Existen sin embargo, áreas específicas donde esta tutela parece haber quedado atenuada o más aun desaparece completamente, cuando se llega a la aplicación concreta de la normativa. Precisamente esto ocurre dentro del trámite de los sucesorios. El conocimiento de este tipo de procesos es encomendado a la jurisdicción civil, esta competencia jurisdiccional es un indicio claro de la visión privatista que hasta la fecha se tiene de la distribución de los bienes del causante.
b).- El artículo 939 del Código Procesal Civil: establece la posibilidad de que se entregue a personas dependientes del causante partidas de dinero, hasta por el monto que pudiera corresponderle a estos por concepto de herencia. Este es el límite máximo fijado en esta norma a la prestación alimentaria que corresponde a los menores o incapaces dependientes del causante. De forma tal que los acreedores alimentarios, solo reciben lo que les corresponde por concepto de herencia, por consiguiente es un simple adelanto de la herencia. Esta norma procesal civil entra en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta Magna, la Convención de Derechos del Niño, la ley 7538 del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y cinco y el artículo 595 del Código Civil.
2).- LÍMITE DE LA PRESTACIÓN ALIMENTARIA:
a).- Parámetros:No parece factible concebir, fijar un límite a la prestación alimentaria que en lugar de tomar en consideración las necesidades del o los menores, considere la porción hereditaria que les corresponderá en la sucesión.
El límite máximo de una pensión alimentaria, debe ser necesariamente fijado tomando en cuenta los parámetros establecidos por el artículo 173 del Código de Familia, esta norma toma en cuenta el interés superior del beneficiario, en lugar de aspectos puramente económicos que ciertamente orientaron la redacción del artículo 939 del Código Procesal Civil. El artículo 173 es congruente con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, mientras que la norma procesal civil la violenta de manera grosera, por lo que quedó tácitamente derogada en cuanto a la fijación de un límite máximo de la prestación alimentaria. Esta derogatoria contempla no solo el supuesto de menores, sino también cualquier otro beneficiario de conformidad con la Ley de Pensiones Alimentarias.
b).- Aplicación Literal del 939:La aplicación literal de esta norma procesal civil, (sin tomar en consideración la derogatoria tácita materializada por ley de pensiones alimentarias, y Convención de Derechos del Niño), lleva a que menores o incapaces queden sin sustento económico, al agotar su porción correspondiente del haber sucesorio. Mientras que, el remanente del patrimonio del difunto será distribuido entre otros herederos que no tienen la misma necesidad económica del dinero del causante. El artículo 939 del Código Procesal Civil, pone en el mismo plano a todos los herederos, (sin hacer distinción entre herederos mayores capaces, y menores de edad o incapaces), ya que todos ellos se distribuyen los bienes del causante en la misma proporción. Lo que violenta el artículo 33 de la Carta Política en virtud de que brinda un trato igualitario a quienes no lo son. Es evidente que los herederos alimentarios tienen una necesidad apremiante de utilizar los activos del sucesorio, para garantizarse su subsistencia, mientras que los otros herederos no tienen esta misma urgencia.
c).- Artículo 173 del Código de Familia, este numeral que brinda prioridad a los acreedores alimentarios sobre los demás acreedores y en especial sobre los otros herederos no alimentarios, está en perfecta concordancia con el artículo 595 del Código Civil que impone limitaciones al testador, indicando que solo podrá disponer de su patrimonio por la vía testamentaria en la medida que deje cubiertas las necesidades económicas de sus hijos menores o incapaces.
d).- Dos normas que regulan exactamente el mismo aspecto: El artículo 595 recién citado fija como límite a la prestación alimentaria hasta que el beneficiario deje de requerirla y después señala que el heredero solo recibirá de los bienes lo que sobre después de dar al alimentario, previa estimación de peritos una cantidad suficiente para asegurar sus alimentos. Entonces en la sucesión testamentaria existe una garantía para los herederos menores o incapaces, que en la sucesión legitima no existe. En la primera los bienes de causante responden de forma prioritaria a la obligación alimentaria, mientras que en la sucesión legitima tal prioridad no existe, y la distribución legal se efectúa sin tomar en consideración las necesidades de los menores o incapaces. Existe, entonces una contradicción insalvable entre estas dos normas que regulan exactamente el mismo aspecto en torno a la distribución del haber sucesorio, con la única distinción de que en la primera el destino de los bienes es definido por el testador, mientras que en la segunda es definido por la ley, lo que hace aun más irracional el artículo procesal.
Además de aplicarse el artículo 939 del Código Procesal Civil literalmente, no se toma en cuenta una norma de rango legal promulgada con posterioridad, que define la obligación de alimentos como una de carácter prioritario. Por consiguiente, la pensión alimentaria pierde la prerrogativa prevista en el artículo 171 del Código de Familia, por lo que deja de ser un crédito prioritario y de una manera totalmente inconstitucional, los acreedores ordinarios adquieren el derecho a ser pagados con prioridad sobre los acreedores alimentarios, quienes por el solo hecho del deceso del obligado, pierden su condición de acreedores y pasan a ser herederos ordinarios sin ningún tipo consideración en torno a su precaria situación.
e).- La Convención de Derechos del Niñoen su artículo 27 dispone lo siguiente: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.” El contenido de esta norma define como obligaciones específicas, (tanto de los parientes de los menores, como de los Estados suscriptores), el garantizar el bienestar físico y emocional de los niños. La piedra angular de este bienestar la constituye el sustento económico de los menores, de ahí que en el numeral mismo se haga mención específica a la pensión alimentaria. Por lo anterior queda claro, más allá de toda duda que el artículo 939 del Código Procesal Civil queda derogado en virtud de que entra en contradicción absoluta con esta norma de rango superior.
f).- Grado de Prioridad: Cuando existe una pensión alimentaria a cargo de la sucesión se debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 171 del Código de Familia que junto con la Convención de derechos del Niño, en específico el artículo 27 recién citado derogó tácitamente lo dispuesto en artículo 939 procesal y por consiguiente este crédito que originalmente estuviera a cargo del difunto, pasa a ser un crédito privilegiado a cargo de la sucesión. Idéntica situación ocurre cuando la pensión alimentaria es planteada contra la sucesión, no es legalmente posible distinguir entre una pensión alimentaria fijada por la vía incidental dentro del proceso sucesorio, de la fijada por medio de un proceso sumario de pensiones alimentarias, ello virtud de que tanto la pretensión material, como los derechos fundamentales tutelados resultan idénticos en ambos procesos. Entregar al menor o incapaz, solo la porción que como heredero ordinario le corresponda, además de violentar principios básicos de equidad, se constituye en una flagrante violación de los artículos 27 de la Convención, 171 de la Ley de Pensiones, y 595 del Código Civil.
Esta Convención, ratificada por la República de Costa Rica mediante ley 7184, en su artículo tercero dispone: “ En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”
Cuando se aplica el artículo 939 del Código Procesal, se violenta el numeral arriba citado, al imponerse un límite a la pensión alimentaria que ignora el interés superior del niño, tutelado mediante la Convención arriba citada, e instrumentalizado a través de un cuerpo normativo de carácter imperativo, cual es la Ley de Pensiones Alimentarias. Por lo que queda claro la absoluta invalidez de la aplicación de la norma procesal.
Como ya se ha indicado el menor o incapaz, con una pensión alimentaria declarada, es un acreedor privilegiado y en ese sentido detenta, un derecho prioritario frente a los acreedores dentro del proceso. Por lo que este límite, (previsto en el artículo 939 del CPC), se configura en una desigualdad procesal, al no reconocer la calidad de acreedor a él menor con derecho alimentario declarado, y equipararlo a cualquier otro heredero, supeditando de esta forma el pago de su crédito, al pago de todos los créditos legalizados.
3).- RESPONSABILIDAD DE LA SUCESIÒN POR LA PRESTACIÒN ALIMENTARIA DEBIDA POR EL CAUSANTE
a).- ¿Quién puede ser obligado? La obligación alimentaria se reputa como una de carácter personalísimo por lo que una parte de la doctrina ha reducido su vigencia al período de vida del obligado, al efecto se ha indicado: “ Es evidente que los alimentos que se deben por ley se conceden intuitu personae, tanto del alimentante como del alimentario; y ello se explica por la naturaleza misma de la obligación; quiere esto decir que cuando uno de los dos miembros de la relación familiar fallece, cesa la pensión alimenticia. Puede suceder que la muerte del alimentante o del alimentario dé origen a una nueva obligación alimentaria entre otras personas, pero lo que sí es un hecho incuestionable es que la muerte del alimentante o del alimentario pone fin a la obligación alimenticia.”[1] Esta concepción de la prestación alimentaria como una derivación del vinculo parental, cuyo cumplimiento tiene como límite la vida del obligado, no es de aplicación en el ámbito nacional, basta con leer el artículo 595 del Código Civil para concluir que la sucesión como una entidad patrimonial diferente del causante tiene como obligación esencial y prioritaria dar alimentos a las personas que en su momento estuvieron a cargo del de cujus succesiones agitur.
b).- Regulación nacional: La prestación alimentaria puede perfectamente estar cargo de una persona jurídica, de ahí que el carácter personalísimo de la misma gira en torno al inicio de la obligación, mas es pacíficamente aceptado el hecho de que el cumplimiento de esta obligación puede ser derivado en terceras personas. En materia penal existe abundante jurisprudencia donde se impone la obligación alimentaria al agente productor de la incapacidad sufrida por el obligado original, de brindar los alimentos a los parientes de la víctima, y el cumplimiento de esta prestación puede ser compelido a personas jurídicas de acuerdo a los criterios de responsabilidad civil. Al efecto la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en Voto número 2000-00619 dictado a las once horas con veinte minutos del nueve de junio del dos mil, que en cuanto al punto señaló: “Se trata del artículo 128 de las reglas sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, las cuales aún se encuentran vigentes. Dicho numeral establece, en lo que interesa, lo siguiente: “Cuando a consecuencia del hecho punible se produzca la muerte del ofendido, el condenado satisfará, por vía de reparación, a más de los gastos hechos en obtener la curación o alivio de la víctima, una renta para los acreedores alimentarios legales que recibían del occiso alimentos o asistencia familiar en la fecha de la comisión del hecho punible. La pensión será proporcional a la suma que, en la fecha indicada, obtenía o habría podido obtener la persona fallecida con su trabajo o en que deba apreciarse su asistencia familiar tomando en cuenta la condición y capacidades del interlfecto. Los alimentarios gozarán de la renta a partir de la fecha referida, por todo el tiempo en que, normalmente y según la ley civil, habrían podido exigir alimentos del occiso durante el resto de vida probable de éste.” Teniendo la norma transcrita el rango de ley, ella resulta de acatamiento inexcusable para el juzgador, siempre y cuando se cumplan sus presupuestos”. Con base en este fundamento jurídico se impuso la obligación a la Caja Costarricense de Seguro Social pagar una pensión alimentaria a los hijos de la persona que falleció producto de la acción delictiva sancionada en esta sentencia.
c).- Doctrina patria: Por último en cuanto a la inaplicabilidad a nivel nacional de la teoría, que define como causa extintiva de la prestación alimentaria la muerte del obligado, se debe citar al catedrático Wilbert Arroyo Álvarez que sobre la condición de los acreedores alimentarios frente a la sucesión ha señalado: “ Nada es más incorrecto, desde el punto de vista técnico jurídico, que llamar a aquellos acreedores “herederos forzosos pues sería parecido si así lo hiciéramos con los trabajadores respecto a sus créditos. Los mismos autores Barahona y Oreamuno hacen suyos esos criterios jurisprudenciales diciendo que “Puesto que estamos analizando el crédito alimentario como un crédito privilegiado, en el tanto que la cuota de heredero forzoso, priva sobre la de cualquier otro heredero y aun más, la deuda alimentaria puede consumir todo el haber sucesorio”. Y es que ni aquellas resoluciones ni estos autores parecen tener claro que una cosa es la condición de acreedores alimentario- con privilegio en su crédito- y otra la de heredero y heredero forzoso- que en nuestro ordenamiento jurídico no existe. La vía procesal y las regulaciones sustantivas que utiliza el acreedor alimentario para cobrar sus créditos es como la de cualquier otro acreedor de la sucesión, con la gran diferencia de que cuenta con un privilegio- o superprivilegio- en el pago respecto a los otros acreedores de la sucesión, con la excepción de los créditos con privilegio especial sobre algún bien.[2] De este estudio de la legislación que regula la materia no se puede arribar a otra conclusión diferente de la aquí descrita por autor, en el sentido de que el acreedor alimentario de la sucesión detenta respecto de ella, un crédito privilegiado que puede hacer valer con prioridad a cualquier otro acreedor personal del deudor.
El fallecimiento del obligado no da por concluida la prestación alimentaria, sino que esta es transferida a la sucesión del difunto, que por su parte deberá responder con todo su patrimonio al cumplimiento de esta obligación privilegiada, que debe ser pagada con prioridad a cualquier otro crédito, con la salvedad de los créditos que gocen de garantía real. De forma tal que ningún heredero podrá disfrutar de su porción de la herencia hasta que no se encuentre garantizado el cumplimiento de este crédito alimentario, pagados todos créditos de grado inferior, y distribuidos los gananciales. Es claro que, de existir suficiente cantidad de dinero para garantizar la subsistencia del menor o incapaz, entonces el remanente del patrimonio de la sucesión podrá ser distribuido entre los demás herederos, tal y como lo preceptúa el artículo 595 del Código Civil. En este supuesto, se puede permitir la distribución final de los bienes, en virtud de que el crédito alimentario estará ya cubierto. Es importante señalar que aplicando analógicamente el inciso b) del artículo 572 del Código Civil, al acreedor alimentario no le corresponderá cantidad alguna por concepto de herencia, en caso de que la prestación alimentaria supere la cuota hereditaria que por ley le corresponde.
4).- APLICACIÓN ACTUAL DE LA NORMA PROCESAL Y VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES:
a).- Aplicación inconstitucional: Sin embargo, y como se señalara al inicio de este trabajo la distribución del haber sucesorio en la sede judicial no respeta estos parámetros que tienen fundamento constitucional y legal. De acuerdo con los parámetros establecidos el numeral 939 se da prioridad a ser pagados a los acreedores ordinarios de la sucesión, en detrimento de una prestación alimentaria, la cual en muchos casos es indispensable para la supervivencia de los menores o incapaces. Después se genera una grosera desigualdad, al ponerse a todos los herederos en un mismo plano, al recibir la misma cuota hereditaria, cuando los menores o incapaces tienen una mayor necesidad de la misma. Al existir normativa de rango constitucional instrumentalizada a través de convenios internacionales y leyes no existe motivo alguno para continuar aplicando el artículo procesal citado, que viola de manera flagrante los derechos de las personas que requieren una mayor tutela dentro del ámbito jurisdiccional.
CONCLUSIÓN
El artículo 939 del Código Procesal Civil se encuentra en abierta contradicción con los principios que orientan la Constitución Política, instrumentalizados a través de la Convención de Derechos del Niño y la Ley de Pensiones Alimentarias, por que ha operado su derogatoria tácita. Al ser la prestación alimentaria una deuda pendiente de pago por parte de la sucesión, todos los bienes inventariados dentro del haber sucesorio deben responder en primer término al cumplimiento de la obligación alimentaria sobre cualquier otro crédito legalizado, con la salvedad de créditos que gozan de garantía real. Solo el remanente que potencialmente pueda sobrar, (después que los beneficiarios dejen de requerir la prestación alimentaria), será distribuido entre los acreedores con derecho, y por último de quedar activos después de cancelar todos los créditos, éstos serán repartidos entre los otros herederos no dependientes del causante, previa cancelación de gananciales, en caso de que estos existan.
De existir suficiente cantidad de dinero para garantizar la subsistencia del menor o incapaz, entonces el remanente del patrimonio de la sucesión podrá ser distribuido. Al acreedor alimentario no le corresponderá cantidad alguna por concepto de herencia, en caso de que la prestación alimentaria supere la cuota hereditaria que por ley le corresponde.
BIBLIOGRAFIA
Arroyo Álvarez, Wilbert, Temas de Derecho Sucesorio Costarricense, Primera Edición, Editorial Investigaciones Jurídicas S. A, Costa Rica, 2004.
Franco Suárez, Roberto, Derecho de Sucesiones. Segunda Edición. Editorial Temis S.A. Santa Fé de Bogotá, 1996.
Soto Vargas, Francisco Luis, Manual de Derecho Sucesorio Costarricense, Quinta Edición. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, Costa Rica, 2001.
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Sala Segunda. Mediciones de diciembre 2010
IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GICA-JUSTICIA EN LA SALA SEGUNDA
INDICADORES - DICIEMBRE 2010
Elaborado por: Gabriela Salas y Edgardo Marín
Fecha de elaboración: 20 de enero 2010
Indicadores de gestión de la Norma GICA 2010: Organización del Despacho Judicial.
(Sala Segunda al 31 de diciembre 2010)
Sala Segunda.
a. El circulante de la Sala se encuentra en 296 expedientes.Ingresaron 68 casos nuevos. La salida promedio bajó de 139 expedientes a 132 mensuales, en el mes de noviembre se resolvieron 56 expedientes, es decir 72 expedientes menos que durante ese lapso en el mes anterior.
Tiempo de tramitación de expedientes de la Sala Segunda.
a. El tiempo de tramitación en la Sala Segunda pasó de 2.7 meses en noviembre a 3.0 meses en diciembre de 2010.
b. En relación al tiempo de tramitación promedio durante el segundo semestre, es posible indicar que muestra un promedio de 4.3 meses, compuesto de la siguiente manera: 1 día para carátulas y datos al sistema, 22 días para recepción del expediente, 16 días para la distribución, 27 días para la redacción del proyecto, 32 días para la rotación y 32 días para su devolución.
Recomendaciones
- Se estima que se podría mostrar una mejora del tiempo de devolución de los expedientes en los que figuran magistrados(as) suplentes para disminuir los plazos a la persona usuaria.